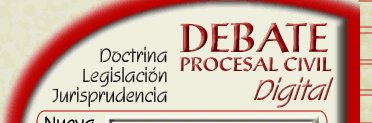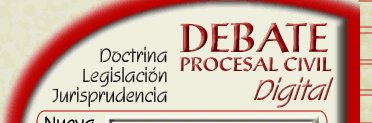1. Prefacio.
La comunidad jurídica se encuentra formada dentro de la concepción, de una verdad irrefutable al considerar a la reparación como elemento accesorio o derivado del proceso penal. No es posible debatir sobre la reparación cuando la imputación penal (razón principal del proceso) ya no exista. Dentro de esa concepción el elemento central es la imputación penal y la pena; y solo después de esa calificación y sanción el juez tiene la potestad de fijar la reparación del agraviado.
Sin embargo, en la jurisdicción nacional existe una óptica más limitada de la reparación como institución y con carácter irrenunciable, priorizándose la condena como principal objetivo del derecho penal. Por un lado se ve a la reparación como autónoma que no tiene porque deber su existencia –en calidad de derivación o subsidiariedad– y como la acción penal, porque también puede perseguirse la reparación dentro del proceso penal y aún sin delito o en ausencia de éste.
De manera que en el presente artículo el interés estriba en conocer las perspectivas que se esperan de los conceptos de la reparación. Que será el cambió de mentalidad de todos los operadores jurídicos, que actualmente ven en el derecho penal, aplicar sanciones mediante las distintas penas establecidas en el Código Penal [Estado] 1 y no en los diversos mecanismos que pudieran humanizar el derecho y resolver los problemas mas urgentes de la sociedad. Se creé que existe tierra fértil sólo falta sembrarla y ararla, pues no basta con sólo aprender o conocer que estamos ante un problema real palpante 2.
2. La Reparación como un Concepto Eminentemente Civil.
César San Martín establece que la reparación no tiene porque derivar del delito, al catalogarla como institución propia y distinta del delito y de sus efectos; al respecto dice: “La responsabilidad civil ex delito, a los efectos de la indemnización, no solo deriva del delito como daño por el que eventualmente se condena al autor; sino que ni siquiera tiene porque derivar de un delito como infracción, en el sentido de conducta objetiva y subjetivamente típica, antijurídica y culpable y punible” 3. Posición que parece ser bastantemente extremista, al entenderse como una entidad privada en su origen y sus efectos, distinto al delito que en ambos casos es público, por cuanto no puede ser transado.
Para Jorge Luis Castillo Alva, la reparación puede o no ser discutida en el proceso penal; estará ausente si el agraviado no decide constituirse en parte civil sin importar la gravedad del delito ocasionado a la persona, familia, sociedad o al estado 4. Bajo este esquema de opiniones, el proceso penal no tiene por objeto la reparación y lo que le interesa es básica y fundamentalmente la punición del autor del delito. “La reparación puede cubrir sus expectativas de resarcimiento en la vía civil o a través de una conciliación o una transacción extrajudicial respecto a la especie, monto y características de la indemnización del daño” 5.
Por su parte Fernando de Trazegnies, establece que la reparación debatida en el proceso penal debía resolver este punto de acuerdo con las disposiciones civiles sobre responsabilidad extracontractual para los efectos de establecer la responsabilidad y el monto de la reparación de la cosa y de la indemnización por el perjuicio material o moral, por lo que la reparación debe ser resuelta únicamente con las normas civiles y para estos efectos las normas penales debe ser ajenas; en consecuencia la inocencia penal de causante no lo libera automáticamente de la responsabilidad civil, sino que éste tiene que ser evaluada con criterios civilistas 6.
Además plantea que el agraviado tendría mayor beneficio discutir en la vía civil que en la vía penal, considerando que su discusión en el proceso penal sería bastante estrecha y limitada, lo que se nota claramente su inclinación sobre la naturaleza eminentemente civilista de la reparación.
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado Jurisprudencia 7, al estimar que si en sentencia condenatoria no se puede fijar el monto o quatum de la reparación del daño a pagar, él mismo se puede fijar en ejecución de sentencia. Se intenta como se aprecia separar pena y reparación como si se tratara del agua y del aceite, cuanto más lejos estén, es mejor y menos dolores de cabeza. Dicho de otro modo, al dejarse abierta la posibilidad de que el monto no se pueda determinar en sentencia, la misma se puede ser en ejecución de la misma, lo que puede ser también debatido en vía civil, pero con el riesgo de que se ejercite contra aquellos que no fueron convocados en la vía penal.
3. La Posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver respectivamente los amparos directos 160/2004 y 236/2004, así como los amparos directos 118/2004 y 138/2004; y en su ejecutoria, precisó que el proceso jurisdiccional de naturaleza penal tiene por objeto hacer efectivos los derechos que hayan sido desconocidos o violados a la parte ofendida por el delito cometido, lo cual también incluye el de reparar los daños y perjuicios producidos, y esta función se considera parte de la pena publica y puede ser exigida por el Ministerio Público.
Así mismo determinó que el Constituyente en la reforma al artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha tres de julio de mil novecientos noventa y seis, consideró que para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez debe tomar en cuenta, entre otros aspectos, los daños y perjuicios causados al ofendido, así como el texto vigente de la fracción IV del apartado B de ese precepto constitucional 8.
La Suprema Corte estableció que siguiendo el espíritu del Constituyente, debe concluirse que a fin de garantizar la impartición de una justicia pronta y expedita para la víctima y evitar que sus derechos sean desprotegidos, o bien que tal protección se vea retardada, corresponde al juzgador establecer en la propia sentencia la condena a la reparación del daño a fin de evitar innecesarios retardos; además establece que esa condena está sujeta a variaciones en su quántum, según el aspecto subjetivo del acto punible y su culpabilidad, es decir, el monto de la reparación del daño no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de la misma, porque lo que se tuvo por acreditado en el procedimiento penal es el derecho de la víctima o del ofendido para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que para el caso de que el juez no cuente con los elementos necesarios para establecer en el fallo el monto correspondiente podrá hacerlo en ejecución del mismo, ya que el artículo 20, apartado B, fracción IV, así lo permite al prever “La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño”.
Y finaliza la Honorable Suprema Corte al afirmar que, la reparación del daño se tiene que probar dentro de la instrucción y resolverse en la sentencia respectiva, por ser una garantía individual sustentativa de derecho público del ofendido irrenunciable; y por una deficiencia de prueba por parte del Ministerio Público para fijar el monto de esa condena el juez no puede absolver al sentenciado de esa reparación, máxime que durante el procedimiento penal se acreditaron los extremos para que proceda la reparación del daño, por lo que su cuantificación podrá establecerse en ejecución de sentencia, sin que esto implique que el juez emita una sentencia en abstracto, pues establece la forma en que ha de repararse la afectación en el patrimonio de la víctima u ofendido, siendo esta la pecuniaria.
Evidentemente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpreta ambiguamente el texto constitucional, precisado en el artículo 20 apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por dos siguientes razones trascendentales.
Debemos observar que la fracción IV, del apartado B del artículo 20 Constitucional, gramaticalmente comprende un párrafo compuesto por dos oraciones, que están delimitados por un punto y seguido.
Así es, la primera oración 9 consiste en: “Que se le repare el daño.” [debe precisarse que en esta primera oración existe un (.) punto y seguido] 10.
Mientras que la segunda oración esta compuesta por tres enunciados, 11 interrelacionados entre sí, con una coma (,) y una conjunción (y) como puede observarse:
1. “En los casos en que sea procedente”
2. (,) 12
3. “El Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño”
4. (y) 13
5. “El juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.”
La segunda oración está compuesta por tres enunciados, unidos primero por una coma, y después por una conjunción “y”. Bajo este análisis, estamos de acuerdo que la primera oración, se refiere a que se le debe reparar el daño a la víctima, pues se finaliza la oración con un punto. La segunda, comienza con el enunciado de que en los casos que sea procedente, terminando con una coma, y sigue otro enunciado que refiere que el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño existiendo una conjunción entre este enunciado y el tercero, que es una “y” que uno a la final enunciación, en el sentido de que el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
De este análisis se obtiene, que la primera oración refiere un imperativo consistente en que a la víctima se le debe reparar el daño; en este aspecto estamos de acuerdo, porque se finaliza con un punto, y si bien, es punto y seguido, sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo es, que se interprete de manera general la segunda oración, en el entendido de que al existir una sentencia condenatoria se deba de condenar al pago de la reparación del daño, porque la segunda oración se refiere a que esto podrá ser posible sólo en los casos que resulte procedente y evidentemente que la Suprema Corte interpreta la segunda oración de manera asistematica, dejando palabras muertas como, lo es el primer enunciado “en los casos que sea procedente” y el segundo enunciado “que el Ministerio Público está obligado a solicitar la reparación del daño” al solo interpretar la ultima frase del párrafo como un imperativo sujeto al juzgador de que no podrá absolver si se ha emitido una sentencia condenatoria e inmediatamente después agregando el contenido del párrafo tercero del artículo en comento, al dejar este derecho para que su monto pueda ser ejercido en ejecución de sentencia, pero soslaya el primer y segundo de los enunciados de esa segunda oración: “en los casos que sea procedente y que el Ministerio estará obligado a solicitar la reparación del daño”.
Apoya su afirmación en el sustento interpretativo del espíritu del legislador citando parte del texto de le exposición de motivos 14 del decreto que reformó el artículo 20 Constitucional y el párrafo en comento, sin embargo, tal interpretación es también indeterminada, toda vez que en el texto de la exposición de motivos en lo medular se refirió lo siguiente:
“[...] La reforma de septiembre de 1993 […] quedó incompleta, por el olvido y el desinterés hacia la atención a las víctimas del delito. Por tanto, se hace necesaria la actualización de este artículo, para establecer dos apartados, uno que siga especificando las garantías del inculpado y otro donde se especifiquen claramente las garantías que tiene la víctima.”
Y por su parte la Corte interpreta de la siguiente forma:
“[...] De las transcripciones anteriores, se advierte que el espíritu del Constituyente al consagrar como garantía individual de los gobernados, víctimas de un delito, la reparación del daño, fue asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales [...] garantizando que en todo proceso penal ésta tuviera derecho a una reparación pecuniaria, tanto por los daños como por los perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal [...]”.
Como puede advertirse, la Corte introduce afirmaciones contrarias a lo que quiso decir el legislador, olvidando los dos primeros enunciados de que en los casos de que sea procedente y la obligación del Ministerio Público de solicitar la reparación del daño, y en ningún momento se refiere cómo única hipótesis interpretativa que al existir sentencia condenatoria el juzgador no podrá absolver al pago de la reparación del daño, como así lo afirma la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La anterior interpretación jurisprudencial por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudiera corresponderse desde la óptica antes discernida, como una manipulación que operó mediante la anulación, en apariencia inobjetable, de una o varias palabras, sin las cuales cambia el contenido normativo del enunciado legal, no respetando el famoso espíritu del legislador y más difícilmente admisible dentro de los márgenes de racionalidad.
En ese tenor, al resultar cuestionable el criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aunque se reconoce el carácter obligatorio para los tribunales del fuero común, no deja de ser la interpretación que de la ley hace el órgano jurisdiccional y que no puede tener el alcance de derogar la ley, ni equipararse a ésta” 15.
Pero independientemente de la autolimitación del criterio jurisprudencial, en contraste existen diversos criterios que inspiran a un avance en la tarea interpretativa que puede deparar mejores avances a la judicatura mexicana. Como bien lo afirmó la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde en lo esencial se especificó que: “Si se admite que los países de legislación escrita se debatan irremediablemente entre la tragedia jurídica de la inmovilidad [...] y la perenne movilidad de la sociedad que dentro de esa ley se desenvuelve, entonces tendrá que admitirse que no es posible aceptar, como medio o sistema interpretativo de una ley, aquel que descansa sobre la vieja tesis construida sobre el criterio inmóvil [...] porque ello equivaldría a entorpecer la evolución social, siempre en constante progreso, sino el que deriva de la nueva tesis móvil y progresiva que permite interpretar los preceptos legislativos, hasta donde su texto lo admite, alrededor de las modernas ideas avenidas al campo de la ciencia jurídica y de las recientes formas y necesidades apreciadas en la vida social” 16.
Ahora como se estableció al principio de esta disertación, se converge en que se le debe de reparar el daño a la víctima; pero no estamos de acuerdo, que en todas las ocasiones se deba de cuantificar el daño y por lo mismo condenar, o bien de no ser posible dejar esa tarea para la etapa de ejecución de sentencia; porque simplemente este procedimiento en la mayoría de las ocasiones no ha resultado ser posible, alterándose tajantemente los derechos de la victima, pues la obligación general de reparar el daño cuando no ha sido posible resarcirlo o repararlo por parte del agente activo, es atribuible al Estado, como ente que debe dar seguridad pública a todos los gobernados.
Pero lejos de esta utopía en vías de progreso, es posible sustentar aún más esta afirmación, con lo expuesto por José Elías Romero Ápis, quien valiosamente nos orienta con lo siguiente: “[...]Otra de las cuestiones sobre las que quisiera llamar la atención tiene que ver con la fracción cuarta del apartado B, que establece la garantía para que se repare el daño a la víctima en los casos en que sea procedente [...] Cabe al menos hipotéticamente y desde luego cabrá en muchos casos concretos dentro de la propia continencia del proceso, la posibilidad de que las resoluciones pudieran ser contradictorias, pudiera haber factores del orden probatorio, evaluativo y de alegación en donde la acción penal pudiera triunfar en unos aspectos y fracasar en otros, es decir, el triunfo en una de las pretensiones no necesariamente asegura, ni en el proceso penal ni en ningún proceso de otra naturaleza, el triunfo de todas las pretensiones por igual” 17. Tal vez lo venidero, pudiera brindar mejores opciones de solución, si se analiza la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4. Los Aportes de la Jurisdicción Internacional Sobre la Concepción Jurídica de la Reparación del Daño y Análisis con la Legislación Local como una Interpretación Más Allá de una Sanción Civil.
Es dable considerar que la reparación del daño ha tenido gran influencia a nivel internacional, sobre todo aquella vinculada a los derechos humanos. El concepto y amplitud de los derechos humanos, han revolucionado en todos los campos del derecho en los más de los últimos 20 años. Hasta ahora las innovaciones teóricas no han recalado en la práctica mexicana, toda vez que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han aportado novedosas teorías, a pesar de que son conocidas no han podido ingresar al ordenamiento jurídico nacional y local.
A nivel internacional, la reparación del daño amplió sus criterios a otros espacios como aquellos de impedir que queden impunes los crímenes de lesa humanidad por lo que existe una fuerte corriente que cuestiona las amnistías, indultos y hasta pone en crisis principios clásicos como, los efectos inconmovibles de la cosa juzgada, la aplicación de la ley mas benigna, la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo, la irretroactividad de la ley penal como consecuencia del principio de legalidad de la cosa juzgada entre otros.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha recogido el criterio correcto y reconoce que existen ciertos casos en que no es posible borrar los efectos del ilícito, por lo cual, el concepto de la restitutio in integrum se muestra insuficiente e ineficaz para el fin reparador que debe contener y perseguir toda sentencia de acuerdo al articulo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que por esta vía quedan abiertos otros caminos de reparación y, en consecuencia, este concepto adquiere un carácter amplio o (plural) 18.
En términos generales, el Derecho Internacional ha determinado que la indemnización constituye la forma más usual de reparación del daño producidos por violaciones a obligaciones de carácter internacional. 19 Si bien se comparten estos criterios, por ser en su justa medida una forma de reparación, sin embargo debe indicarse que no es la única ni la más importante. Al respecto es digno de destacar que, las formas de reparación no materiales tienen un papel importante y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido cuidadosa en su uso y aplicación.
Al efecto ha señalado la Corte que:
“La reparación comprende, pues, las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de violación cometida. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado tanto en el plano material como en el moral. La reparación no puede implicar ni un enriquecimiento ni un empobrecimiento para la victima o sus sucesores […]” 20.
Este criterio ha sido repetido por la Corte en un fallo reciente 21, manteniendo lo que parece un error conceptual, toda vez que se está confundiendo el género [reparación] con la especie [indemnización]; pero debe advertirse que sólo la indemnización podría ser cuantificada e implicar un enriquecimiento o empobrecimiento y no la reparación, que puede incluir medidas diversas a las monetarias.
En el Caso “Barrios Altos” del 14 de marzo de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció fuertes restricciones a las posibilidades de invocar la defensa de cosa juzgada para obstaculizar la persecución penal respecto de conductas de violaciones a los derechos humanos.
“44. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú.”
Otro aporte de la jurisdicción de los Derechos Humanos es el derecho a la verdad y en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, considera que:
“Este derecho a la verdad ha venido siendo desarrollado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, ello constituye un medio importante de reparación. Por lo tanto, da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima” 22.
En otro caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que resulta importante que los altos funcionarios del Estado reconozcan públicamente la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes, pidiendo en su representación perdón o disculpas con el propósito de que esos execrables hechos no vuelvan a ocurrir:
“Como consecuencia de las violaciones establecidas en el caso sub judice, la Corte considera que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con los hechos de este caso y de desagravio a las víctimas. Este acto deberá realizarse en presencia de los familiares de las víctimas y también deberán participar miembros de las más altas autoridades del Estado” 23.
En diverso criterio, se obliga al Estado para que publique las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como mecanismos de satisfacción a favor de las victimas y sus familiares:
“i) la inclusión en la Resolución Suprema que dispusiera la publicación del acuerdo sobre reparaciones de “una expresión pública de solicitud de perdón a las víctimas por los graves daños causados” y de una ratificación de la voluntad de que no vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza (punto resolutivo 5.e) de la Sentencia sobre reparaciones de 30 de noviembre de 2001). El Estado no hizo referencia al cumplimiento de estas medidas [...]” 24.
“194. Como lo ha dispuesto en otros casos, como medida de satisfacción, el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la presente Sentencia” 25.
Un tema alentador e humanitario sin duda alguna lo representa, el sector educativo, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que el Estado debe disponer de la entrega becas de estudio para los agraviados, hijos y familiares de las víctimas:
“[...] la Corte Interamericana ha ordenado, como una de las medidas de reparación, como forma de satisfacción, que se otorguen "medidas de reparación educativa" a los hermanos de la víctima, o, si así lo prefieren, a sus hijos e hijas, incluyendo becas de estudio, de educación primaria, secundaria y superior. La Corte vinculó dichas medidas de reparación educativa tanto a los padecimientos sufridos por las víctimas indirectas, los familiares del Sr. S.F. Gómez Palomino, en razón de la desaparición forzada de éste, como además acceso a la justicia [...]” 26.
Puede apreciarse la variedad de mecanismos creativos de reparación que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basados en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos 27, así como los márgenes de discreción con los que cuenta, son bastantes amplios y novedosos para considerar los mejores mecanismos de reparación.
Sin embargo en el Estado Mexicano, los márgenes de resolver sobre la reparación del daño se encuentran fuertemente embragados al principio de legalidad, careciendo por lo menos en la gran mayoría, de creatividad en cuanto a las formas y mecanismos de reparación del agraviado.
En el Estado de Michoacán, la normatividad que vincula a los Juzgadores se encuentra estipulada en el artículo 30 del Código de Procedimientos Penales del Estado en Vigor, al establecer lo siguiente:
Artículo 30. La reparación del daño comprende:
- La restitución de la cosa obtenida por el delito y sus frutos, y si no fuere posible, el pago del precio correspondiente;
- El resarcimiento del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima; y,
- La indemnización de los perjuicios ocasionados.
Con esta atribución tan limitada y con criterios tan apegados al principio de legalidad, poco margen les queda a los Juzgadores para traspasar esos muros establecidos por la ley. En este sentido, es dable considerar que los Juzgadores penales pueden abrir mucho más el camino si se toma con mayor detenimiento el contenido del párrafo segundo del artículo 31 del Código Penal del Estado, que permite la aplicación de la intervención del procedimiento civil y de ser resuelta la reparación del daño por un juzgador civil.
Sin embargo la interpretación anterior, sigue siendo limitada si se toma en cuenta las formas de reparación adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que debiera servir de referencia. En consecuencia, debe considerarse a la reparación del daño dentro de una definición mas amplia posible y no estrecha como se viene haciendo; de ahí que tomando el pensamiento de Larrauri Pijoan, al establecer que: “el concepto de reparación abarca también aquéllas medidas que realiza el infractor de contenido simbólico (presentación de disculpas), económico (restitutorio, compensatorio o indemnizatorio) o material (prestación de un servicio) a favor de la víctima (individual o colectiva) 28.
Debe explicarse que la pena es una parte de la reparación al ser ésta una institución integral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que aún y cuando una sentencia condenatoria, puede constituir en sí misma una forma de reparación y satisfacción moral, en el presente caso, ésta sería suficiente dada la especifica gravedad de la violación al derecho a la vida y al sufrimiento moral causado a las víctimas y sus familias, las cuales deben ser indemnizadas conforme a la equidad 29.
La reparación tiende también a luchar contra la impunidad. En este aspecto la Corte ha sostenido una posición determinante que incluso va más allá de la Corte Europea de Derechos Humanos. El Estado debe investigar efectivamente las violaciones de los derechos humanos, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores intelectuales y demás responsables de la misma; al respecto la Corte estableció lo siguiente:
“[...] El Estado debe investigar efectivamente las violaciones de los derechos humanos, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores intelectuales y demás responsables de la detención, torturas, y ejecución extrajudicial de Rafael Samuel y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri. A tal efecto, deberá adoptar todas las medidas judiciales y administrativas necesarias con el fin de reabrir la investigación por los hechos del presente caso y localizar, juzgar y sancionar al o los autores intelectuales de los mismos [...]” 30
Solari Brumana quien recoge la versión de Carrara, señala que: “la obligación de reparación civil se cumple cuando se da la indemnización a la parte lesionada, y la obligación de la reparación social queda cumplida cuando se expía la pena, que es de indemnización dada a la sociedad por la perturbación que le causa el delito” 31. De manera que puede afirmarse que la reparación no tiene un origen y efecto civil y privado, sino va más allá de esa escasa apreciación. Así Carlos Sueiro refiere que: “[...] la Naturaleza Jurídica de la Reparación del Daño, estaría concebida inter disciplinariamente por todas las ramas constitutivas e integradoras del Derecho Penal [...]” 32.
5. Fin y Posición del Presente Artículo.
El presente trabajo se acoda, en los dos rubros últimos del apartado anterior, como un ente autónomo y luego como un mecanismo encaminado a lograr un derecho penal reparador más que exclusivamente sancionador. La legislación Michoacana tiene limitaciones en esa orientación. Sin embargo, los Derechos Humanos y la protección internacional de la persona son una conquista irrenunciable de la humanidad. En este sentido, en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, los Estados asumen el compromiso integral de respeto de los derechos emanados de los instrumentos internacionales. Donde además, comprende las medidas de cualquier naturaleza que deben adoptar los órganos del Estado. Así es digno de citar el pensamiento de Enrico Ferri, quien menciona que: “[...] El principio clásico de que la reparación de los daños causados por el delito es una obligación puramente civil y privada del delincuente, y de que aquella debe estar, por consiguiente completamente separado de la condena penal, ha conducido al olvido de la reparación en la practica judicial. La separación tal ilógica entre el derecho penal y el civil, ha ocurrido que los penalistas no se han ocupado de las reparaciones de los daños, y la han dejado a la competencia de los teóricos del derecho civil. Estos, a su vez la han abandonado, en el caso del delito y por las garantías prácticas del procedimiento, al considerarla como un accesorio de poca importancia que compete mas bien a los teóricos del derecho penal” 33.
De igual manera afirma Claus Roxin, que: “[...] la reparación constituye una tercera vía, pero esta tercera vía, consiste en una prevención general positiva o de integración, siendo una forma de aquella, en vista al efecto de satisfacción que se alcanza cuando la comunidad percibe que se ha eliminado la perturbación social ocasionado por el delito. Considera que este aspecto como la restauración de la paz jurídica le corresponde a la reparación una tarea que ni la pena y la medida de seguridad pueden cumplir de igual forma. Ello es así porque con el castigo del delincuente la perturbación social que ha ocasionado no desaparece, en modo alguno, mientras que persista el perjuicio de la víctima. Agrega que sólo cuando ésta haya sido repuesta en sus derechos dentro de lo posible, dirán ella misma y la comunidad que el conflicto social ha sido resuelto correctamente y que el delito puede considerarse como eliminado 34
El mismo Roxin, considera que: “[...] cuando no sabemos, si podemos ayudar al delincuente mediante el derecho penal, en el sentido de una resocialización, deberíamos por lo menos, auxiliar a la víctima. Ya esto constituiría un avance frente al Derecho Penal anterior, circunscrito a las penas y medidas” 35.
A manera de colofón, debe acudirse a la creación, a la innovación para resolver uno de los grandes problemas del Derecho Penal, que es la de reparar adecuadamente el daño causado a los agraviados, logrando así, una mayor legitimidad social. En este sentido, es digno de citar lo dicho por Claude Andre Tron Petit, al establecer que: “[...] las resoluciones de los jueces deben tener una finalidad y efectos creativos y no ser sólo una simple decisión que, aunque fundada en ley en el aspecto formal, no consiga ese bienestar social que es el valor que sustenta al derecho y lo ilumina, pues es lo que da contenido y vida” 36.
Lo anterior implica suprimir todo tipo de formulismo, para poder innovar y crear nuevas alternativas jurídicas de solución, la critica es una arma excelente que viene a cambiar lo estático del derecho, y sólo se puede crear nuevas opciones a base de ella, por eso viene a la mente la aún vigente reflexión de uno de nuestros grandes poetas y profundo pensador Octavio Paz, que en su ensayo “El Laberinto de la Soledad” dice, palabras más palabras menos que: “el mexicano es un ser que se esfuerza en ser formal y en lugar de ello muy fácilmente se convierte en formulista, es decir, crea un orden social religioso o jurídico, en el que se refugia sin pensarlo mucho, le basta con ajustarse a los modelos y principios que regulan la vida en esa esfera segura y estable; no necesita de la continua invención que exige una sociedad libre [...] nuestras formulas jurídicas morales a menudo vacías de contenido mutilan nuestro ser, nos impiden expresarnos y niegan satisfacción a nuestros apetitos vitales” 37.
La genialidad del insigne poeta, nos ayuda a explicarnos cierta marcada tendencia que se descubre en algunas formas de operar en el sistema de justicia penal, toda vez que con gran frecuencia se recurre a la idea de sustentar la labor de impartición de justicia en ciertas formulas preestablecidas, con un desapego ciego y terco a la realidad que vivimos y la cual se manifiesta insistentemente en los expedientes de procesos penales. Posiblemente podrían considerarse como inercias 38, que desde la óptica de la sociología entre otros vicios puede presentar cierto ritualismo –utilizar un criterio generalizado, tal vez manipulado, abstracto y en vías de desfase–, sin preguntarse si es realmente benéfico para obtener la reparación del daño causado a la víctima.
Existe la firme convicción, que la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una importante fuente de derecho internacional con fuerza vinculante para los Estados parte, incluso siendo de obligación contenciosa y consultiva para todas las instituciones internas de la Nación Mexicana
39. De manera que no en todos los casos debe aplicarse la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente por las consideraciones antes vertidas, y en su lugar debe analizarse los criterios emanados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculantes en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como revisar y aplicar lo estipulado por el artículo 25 de la Ley Máxima antes citada, toda vez que es al Estado es a quien le compete garantizar el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos; así como analizar todas las fracciones del artículo 35, específicamente la VIII, del Código Penal del Estado, así como los artículos 12, 13, 16, 19, 20, 28, 31 y demás relativos de la Ley para la Atención y Protección a las Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Michoacán de Ocampo; y solo así, tal vez pudiera darse una interpretación mejor al tema tan polémico de la reparación del daño, incluso dejando la creación para mejores propuestas que la aquí discernida.
* Secretario del Tribunal de Apelación en Justicia Juvenil, México 2009
1 OVALLE Favela, José, Garantías Constitucionales del Proceso, Mac Graw-Hill, México, 1996, página 74. Cita este autor a Beccaria, quien establece que también formuló el principio de legalidad en los siguientes términos: “sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos, y esta autoridad debe residir únicamente en la figura del legislador, que representa a toda la sociedad unida por el Contrato Social”.
2 CORDERA, Rolando y Otros, “Regreso al Planeta Pereyra”, en Revista Nexos; la Justicia Pendiente, en donde se cita a Platón en su frase celebre: “El que aprende y aprende, y no práctica lo que sabe es como el que ara y ara y nunca siembra”.
3 SAN MARTÍN, César, Derecho Procesal Penal, Segunda Edición, 2003, Grijley, página 338.
4 Breves Reflexiones sobre la Parte Civil, Es Necesario Constituirse en Parte Civil en la Fase de Ejecución de la Sentencia que Fija la Reparación Civil, Dialogo con la Jurisprudencia, N° 88. Lima, Perú, 2006, página 30. Continúa y afirma que: “Desde el punto de vista procesal el único mecanismo por el que el agraviado, con el daño derivado del delito puede obtener legitimidad para discutir todo lo concerniente a la reparación civil, restitución e inmediación de daños y perjuicios que aspira obtener es constituyéndose en parte civil. De otro modo por más derechos que se posea o por mas grave que sea el daño no puede dentro del proceso penal, buscar una justa equitativa reparación [...]”.
6 Ídem. En este sentido, es demasiado interesante la forma de tratar el tema civil de la reparación por Fernando Trazegnies, quien afirma que: “[...] la responsabilidad civil cubre una hipótesis más amplia que la responsabilidad penal, ya que no sólo comprende los daños resultantes de delito, sino también aquellos que se derivan de descuido e imprudencia no delictual, así como los que deben ser resarcidos sin culpa, como los ocasionados mediante bienes o actividades riesgosas. Por consiguiente, puede haberse establecido en el juicio penal correspondiente que no hay delito, pero esto no significa que no haya obligación civil de pagar indemnización”.
7 Jurisprudencia, Sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 171, Número de registro 19388.
8 Nótese que el artículo en comento de la Constitución General establece que: “Artículo 20. En todo proceso del orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: [...] B. De la víctima o del ofendido: [...] Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria”.
9 GISPERT, Carlos y Otros, Gramática, Master Biblioteca Práctica de Comunicación Gramática, Editorial Océano, Barcelona España, página 12. Establecen los autores que: “Las oraciones son una palabra o un conjunto de palabras que las gramáticas definen como una forma de expresar una idea de sentido completo”.
10 GUTIÉRREZ Araus, Luz Ma. y Otros. Introducción a la Lengua Española, Editorial Universitaria Ramón Areces. Afirman los autores que: “El punto y seguido separa enunciados dentro de un mismo párrafo; tales enunciados pueden ser oraciones simples o compuestas”.
11 DELGADO, Santiago de Jesús y María. Elementos de Gramática Castellana, Ortografía, Calografía y Urbanidad, Segunda Impresión, Madrid. Año MDCCXCIX. Imprenta Benito Cano.
12 Op. cit., Nota 6, página 12, GISPERT, Carlos y Otros, establecen que: “La coma, se usa al fin de cada oración, que deja suspenso el sentido: v. g. si los hombres se salvan, es por los meritos de nuestro señor Jesucristo. También antes de que, y todo relativo; antes de la conjunción; a cada nombre de muchos, que se amontonen aunque no tengan y, como Pedro, Antonio, Manuel, y su hermano son hermosos. Lo mismo si muchos versos se juntan haciendo relación a un mismo nombre: como los niños estudian, comen, juegan, y engordan á un mismo tiempo. También antes, y después de la persona con quien hablamos en vocativo. En fin siempre que haya que descansar el aliento para correr más adelante”.
13 Op. cit., Nota 11. Los Gramaticalitas afirman que: LA CONJUNCIÓN. –Es una parte de la oración indeclinable, que une, ó separa a las demás: como tú y yo; ni tú ni yo; quita ó pon. ¿DE CUÁNTAS MANERAS SON? Unas porque unen se llaman Copulativas: como y, é. Otras porque desunen Disyuntivas: como ó, ni, sino. Las adversativa; porque significan oposición: como pero, más, pero auque.: y así de su significación también se llaman causales, condicionales, ordinativas, continuativas.
14 El Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia indica que los derechos de las víctimas o de los ofendidos “deben ser garantizados de manera puntual y suficiente al grado que sean considerados de la misma importancia que los derechos que se otorgan al inculpado. Tal es el fundamento de la división del artículo 20 en los apartados A y B.
15 SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 6ª. Época, Sostenida por la Primera Sala, Vol. LVIII, Segunda Parte, página 38.
16 SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 5ª. Época, Sostenida por la Primera Sala, Vol. LVIII, Segunda Parte, página 984.
17 Memorias de las Primeras y Segundas Jornadas Nacionales sobre Víctimas del Delito y Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México 2003, Primera Edición, Los Derechos Humanos y las Víctimas del Delito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, páginas 39-43. continua afirmando José Elías Romero Ápis, que: “[...] Pudiera ser que comprobada la responsabilidad penal, no estuviera comprobado el daño para ser reparado, no estuviera cuantificado, no fuera cuantificable, no fuera valuable o que se presentaran aspectos preclusivos que dentro de los períodos y espacios probatorios se hubiera avanzado sobre un particular y no sobre otro. Me resultaría difícil pensar que alguien pudiera ser condenado a la reparación del daño y absuelto del delito, pero lo contrario, creo que pudiera ser susceptible de existencia, por lo menos teóricamente. Habría que ver si cuando se presenta esto constituye una real violación a las garantías individuales y por lo tanto habría lugar a una sentencia protectora en materia de amparo y en qué sentido tendría que ser una resolución de plano, para qué efectos o en qué circunstancias. El tiempo nos dirá cómo se va desenvolviendo el uso de esta garantía constitucional [...]”.
18 AGUIAR A., Asdrúbal, Derechos Humanos y Responsabilidad Internacional del Estado, Monte Ávila Editores Latinoamérica, 1997, página 35-36. En este mismo sentido, establece el autor que: “en decisión reciente (aquella precitada) subrayó (la Corte) el carácter plural que acusan las medidas de reparación de los hechos ilícitos, abriéndose así camino a la diversificación del contenido de la responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos”.
19 Véase CASO Factory al Chorzów, jurisdictión, Judgment 1927, P. C. I. J., SERIES A, N. 17, página 29; y Reparación For Injuries., Suffered in the Servicie of the United Nations, Advisory opinión I. C. J Reports 1949, página 184. Y en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana ver: Caso Velásquez Rodríguez-indemnización compensatoria, párrafo 25.
20 CASO Blake, Tema Reparaciones, párrafo 63.
21 CASO Villagrán Morales y Otros, Tema Reparaciones, párrafo 63.
22 CASO de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Sentencia de 8 de Julio de 2004, Fundamento 230, El Derecho a la Verdad. Vemos que la Corte impone ciertas obligaciones de reparación al estado Peruano, como responsable de la violación criterios que podrían ser trasplantados también a derecho penal común, cuando se ventila las reparaciones. Como una reparación de carácter moral, el Gobierno está en la obligación de hacer todo esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares.
23 Idem, Nota 22. Sentencia de 8 de Julio de 2004, Fundamento 230,
24 CASO Barrios Altos, Sentencia de 17 de Noviembre del 2004, Corte Interamericana de Derechos Humanos.
25 CASO Baldeón García vs. Perú. Sentencia del 6 de abril del 2006, Corte Interamericana de Derechos Humanos.
26 CASO Gómez Palomino, Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (párrafos 145 a 148).
27 Nótese que éste numeral establece que: “Cuando decida que hubo violación [...] dispondrá asimismo si ello fuera procedente que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.
28 Citado por PRADO Saldarriaga Víctor, Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Perú; Gaceta Jurídica, Lima 200, página 277.
29 CASO Neyra Algría y Otros, Sentencia del 19 de Septiembre de 1996, Fundamento 56.
30 Op. cit., Nota 26, (párrafos 145 a 148). Esta posición de la Corte exigió al Estado Peruano reabrir las investigaciones constituyendo así mecanismos de reparación que vinieron a favorecer a los agraviados y en segundo lugar al propio Estado.
31 Citado por LOUTAYF Ranea Roberto y FELIX Luis, La Acción Civil en Sede Penal, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, página 13.
33 Op. cit., Nota 31. página 15.
34 ROXIN, Claus, La Reparación en el Sistema Jurídico Penal de Sanciones, Tomado de Enrique Ocrospoma Pella, Reparación Penal, La Reparación Civil del Delito, En Revista de Jurisprudencia, Año 5, N° 25, Marzo 2003. página 19.
36 Algo para los Jueces, en Revista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 517.
37 El Laberinto de la Soledad, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, página 29.
38 BRUCE J., Cohen, Introducción a la Sociología, Traducción, Sandra Sicard Juárez, México, Mc. Graw-Hill Interamericana, 2004, página 192. Establece Bruce, afirma que: “[...] en el seguimiento ciego de las reglas de una organización, sin preguntarse si éstas son realmente benéficas y sin comprender para qué se cumplen. En el ritualismo puro, el método para desempeñarse de acuerdo a las reglas es más importante que la meta. La adherencia al ritualismo impide a menudo la innovación y es un obstáculo para el desarrollo efectivo de una tarea”.
39 GARCÍA Ramírez, Sergio, Dialogo Jurisprudencial. Derecho Internacional de los Derechos Humanos, México, número 1, Julio-Diciembre, de 2006, página 273. Por lo tanto la misma Convención de Derechos Humanos dispone que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son inatacables y poseen eficacia vinculante para los Estados que han reconocido la jurisdicción contenciosa y aceptada pasar por ella. No se trata pues, de recomendaciones que puedan ser más o menos bienvenidas y atendidas, sin carácter obligatorio, sino de actos jurisdiccionales en sentido estricto, verdaderas sentencias cuya ejecución compromete a los Estados parte de la Convención Americana.