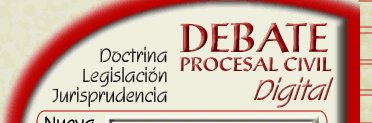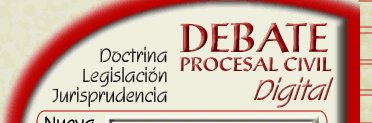|
|
Por José Bonet Navarro
*
I. Introducción.
La prueba es un tema fundamental. Para las partes en el proceso el éxito de sus pretensiones vendrá determinado por la actividad probatoria. El derecho necesariamente ha de ser aplicado sobre un material fáctico determinado, cuyo medio más importante de fijación será la actividad probatoria. Si un hecho no resulta probado, no podrá aplicarse el derecho sobre el mismo ni, por tanto, la parte se beneficiará en concreto de unas normas que genéricamente le habrían sido beneficiosas.
Al margen de la importancia de las cuestiones jurídicas, no hay mejor estrategia procesal que la de reforzar los esfuerzos probatorios por las partes con la finalidad de que el juzgador valore de forma que tenga en cuenta en la sentencia los hechos que benefician a la parte. Todo abogado sabe que desarrollar una buena actividad probatoria es un fundamental paso para el éxito de la pretensión.
El juzgador habrá de aplicar el derecho debidamente, pero en todo caso sobre los hechos introducidos por las partes que además hayan sido fijados, lo que se logrará en la mayoría de las ocasiones mediante la actividad probatoria. Una parte importante del tiempo lo pasa el juez presenciando la práctica de la prueba tras su admisión y previa la valoración al resolver. De otro lado, un importante índice de calidad de las resoluciones vendrá determinado por lo correctamente que se haya valorado la prueba.
Ciertamente el proceso civil está regido por el principio dispositivo y de aportación de parte, y en caso de que la prueba sea inexistente o insuficiente, las normas sobre carga de la prueba determinan unas consecuencias expeditivas: que la parte no podrá beneficiarse de la aplicación del derecho sobre los hechos. Sin embargo, la tutela judicial tendrá mayor índice de calidad y será más efectiva en la medida que el derecho se aplique sobre unos hechos que se correspondan con la realidad. Limitado por los citados principios y por la debida imparcialidad judicial, la ley no renuncia a reducir en la medida de lo posible las situaciones de falta o de insuficiencia probatoria. Parece claro que, sin perjuicio de eventuales y siempre posibles errores, cuanta mayor sea la actividad probatoria más posibilidades para que la valoración sea más correcta, los hechos aumenten en certeza y, por ende, se supere la calidad resolutoria.
Los múltiples problemas que genera la interpretación de las normas que disciplinan la prueba y su importancia práctica, provocan que el tema de la prueba alcance la categoría de tema fundamental del Derecho Procesal. No ha de extrañar que la literatura jurídica sobre la misma haya sido y siga siendo muy numerosa.
Por todo ello, al margen de necesarias referencias a cuestiones más básicas en este momento, pretendo centrarme en los temas menos habituales o más polémicos.
II. La Inexistencia de Categorías de «Verdad» en el Concepto de Prueba.
En el contexto de un proceso, la prueba se caracteriza por ser propuesta por las partes, admitida por el juez y practicada en un acto procesal en presencia judicial, con sometimiento a la contradicción e igualdad. Vendrá delimitada por la pretensión y resistencia de las partes, por el principio de aportación de parte; y estará destinada a la fijación del material fáctico para que el juez aplique el derecho sobre dicho material a los efectos de la resolución 1. Esto supone, por tanto, que el juzgador no podrá aplicar las correspondientes normas sobre los hechos que no hayan sido fijados, lo que tendrá su reflejo en el sentido estimatorio o desestimatorio de la pretensión. Todo ello se producirá sin atender a la actividad probatoria que se haya producido con vulneración a los derechos fundamentales, por mucho que esta actividad demuestre la «verdad» [arts. 11.1 Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y 287 Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)].
La actividad de fijación vendrá determinada en la mayoría de las ocasiones por la valoración judicial a través de los sistemas «legal» —comprobando que se dan los presupuestos fijados legalmente para considerar fijados los hechos—, o «libre» —mediante el convencimiento del juez sobre la certeza de los hechos atendiendo a criterios lógicos y de la razón, o, en terminología legal, mediante la sana crítica”. No obstante, la actividad de fijación puede venir por otras vías como son el reconocimiento expreso o tácito de hechos, por la notoriedad de los mismos, o por el carácter de norma estatal, interna y vigente en cuanto forma parte del iura novit curia del juez.
Lo bien cierto es que, aunque pueda ser preferente o conveniente que el material fáctico fijado se corresponda con la realidad —que sea verdad—, lo más relevante no es tanto esto, sino que se haya fijado a través de los mecanismos legales. Así, en los procesos dispositivos y con respeto a la autonomía de la libertad, es irrelevante por ejemplo que lo reconocido por las partes no se corresponda con la realidad, sino que lo que importa es que lo hayan aceptado voluntariamente, porque, al no existir controversia, quedará excluida la actividad probatoria y el juez considerará necesariamente fijado el material para aplicar el derecho sobre el mismo en la sentencia.
Numerosas resoluciones, sobre todo de nuestros más altos tribunales, ante ello han distinguido los conceptos de verdad «formal» y «material» 2. La primera es la que se buscaría en los procesos dispositivos; la segunda en los procesos regidos por la oficialidad.
Es una forma errónea y equívoca como cualquiera de describir los condicionantes de la fijación fáctica en los procesos dispositivos. En realidad, no existe, una verdad «material» y otra meramente «formal», puesto que la verdad lo es o no lo es, no caben situaciones intermedias o aparentes.
A pesar de lo poco precisa o equívoca de la terminología, con la llamada verdad «formal», frente a la «material», se está poniendo de relieve que el mecanismo de fijación fáctica en el proceso civil da prevalencia a la legalidad frente a la «verdad». Las dificultades ontológicas y las limitaciones humanas, por un lado, y los condicionantes derivados del contexto procesal en el que se enmarca la prueba judicial, por otro, han retraído la búsqueda de la verdad (la «material») como objetivo principal de la actividad probatoria en el proceso civil 3, sin perjuicio de que legalmente se atribuyan determinadas potestades para favorecer que se produzca la actividad probatoria con el objetivo de reducir en la medida de lo posible la inexistencia o insuficiencia de la prueba.
III. Algunos Problemas Sobre el Objeto de la Prueba.
Objeto de la prueba son los «datos» alegados por las partes: elementos fácticos (art. 281.1.3 y 4 LEC), normas jurídicas (art. 281.2 LEC) y reglas y juicios técnicos o de valor de naturaleza no jurídica. Voy a referirme ahora a algunos de los principales problemas que en concreto plantea el objeto de la prueba.
1. Fundamento Legal de la Inadmisibilidad de la Prueba de los Hechos Sobre los que Exista Plena Conformidad.
La prueba que se pudiera proponer sobre los hechos plenamente admitidos no solamente sería exenta o innecesaria, sino incluso inadmisible. Sin embargo, esta tajante afirmación no encuentra un claro sustento en derecho positivo.
Partiendo de la premisa de que la exención tiene su fundamento primero en el poder de disposición de las partes, algunos autores consideran que el precepto que más directa y claramente establece el deber de rechazo no es tanto el art. 283.2 LEC sino el art. 281.3 de la misma 4. Pero este último precepto resulta poco claro pues se refiere a hechos que «están exentos de prueba», por tanto, contiene una expresión no imperativa. De otro lado, la prueba sobre los hechos reconocidos y notorios es tan innecesaria como inútil. Para esos casos, el art. 283.2 LEC establece la inadmisión de forma indubitada y sin vericuetos lingüísticos ni semánticos.
Lo que no ha de resultar dudoso, sin embargo, es que no se trata solamente de una mera «exención» de modo que se faculta a la parte no realizar actividad probatoria, sino que, diversamente, se trata de un supuesto de inadmisibilidad como deriva del tenor, sensu contrario, del art. 429.1 LEC. Esto implica que si existiera conformidad plena sobre los hechos, la audiencia no proseguirá para la proposición y admisión de prueba sobre los mismos.
2. Momento en que ha de Producirse la Exención de la Prueba de los Hechos Reconocidos Tácitamente y de los Considerados como Notorios.
En el caso de admisión tácita de los hechos (art. 405.2 LEC), la vigente LEC no señala el momento en el que ha de entenderse producida la exención de la prueba. Este momento es relevante puesto que si se ha de producir en momentos anteriores a la actividad probatoria supondría equiparar la admisión expresa y tácita a supuestos de inadmisión de la prueba.
Doctrina importante y jurisprudencia mayoritaria entienden que este momento será el de dictar sentencia, de modo que la incomparecencia, silencio o respuesta evasiva no sería causa de inadmisibilidad de la prueba. Sin embargo, dado que el actual art. 405.2 LEC elimina la exigencia de pronunciarse sobre esta conformidad en la sentencia y como sea que el juez instará a las partes en la audiencia previa o en la vista (arts. 428, 429.1 y 443.4 LEC) para que especifiquen sobre qué hechos muestran su conformidad o disconformidad 5, no han faltado propuestas para que el momento en que se haya de determinar si se ejercita la facultad de considerar el silencio o la respuesta evasiva como admisión tácita de los hechos sea la audiencia previa o la vista, siempre antes de la proposición de prueba. De ese modo se conseguirá evitar inseguridad jurídica e inutilidad de prueba, y será consecuente con la finalidad de fijar los extremos controvertidos y la determinación de los hechos sobre los que no existe conformidad previamente a la proposición de la prueba 6.
Las principales ventajas de este modo de proceder son evitar dilaciones y costos innecesarios, puesto que, en definitiva, los esfuerzos probatorios resultarían inútiles en caso de su admisión. Sin embargo, podrían producirse vulneraciones de derechos procesales y constitucionales. Por ello, una postura quizá más correcta podría ser la ecléctica, lo que supondría la aplicación prudente de lo dispuesto en los arts. 426.6 y 428.1 LEC, de modo que los hechos objeto de prueba quedarán delimitados con carácter previo, pero, en caso de duda, pueda autorizarse la prueba 7.
Cuestión distinta se planteará con el reconocimiento tácito de hechos en la prueba de interrogatorio de la parte si hubo incomparecencia (art. 304 como excepción del art. 496.2 ambos LEC) 8, silencio o respuesta evasiva (art. 307 LEC), por el que el juez puede entender admitidos tácitamente los hechos siempre que la parte incomparecida hubiera intervenido personalmente y su fijación como ciertos le sean enteramente —o también parcialmente en caso de silencio o respuesta evasiva— perjudiciales. Estos supuestos no pueden ser en absoluto de exención de la prueba, puesto que el reconocimiento tácito de hechos se produce cuando ya se ha practicado la prueba de interrogatorio de la parte, lo que implica que el juez no ha ejercitado previamente su facultad de entender producida una admisión tácita de los hechos. En este caso, tal y como previene el art. 316 LEC, en correlación con los citados arts. 304 y 307 de la misma, «si no lo contradice el resultado de las demás pruebas, en la sentencia se considerarán ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales si en ellos intervino personalmente y su fijación como ciertos le es enteramente perjudicial».
3. Amplitud del Carácter Notorio de los Hechos.
El tradicional aforismo notoria non egent probatione, se contiene actualmente en el art. 281.4 LEC, según el cual, «no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general».
Cuando este precepto exige el carácter de absoluto y general del hecho notorio se excede lingüísticamente. Por lo relativo del concepto «notoriedad», la referencia a este carácter absoluto y general ha recibido severas y acertadas críticas doctrinales 9. De hecho, si se interpretara literalmente sería muy difícil cuando no imposible la exención del hecho como notorio.
No es necesario que la notoriedad sea universal, pues podrá tener ámbitos territoriales inferiores, incluso regionales o locales. Tampoco es exigible que se conozca por todas las personas, basta con que se considere de conocimiento general o incluso que pueda ser conocido por quienes tengan una cultura media.
Así y todo, nos encontramos ante una materia de perfiles no siempre bien definidos. En primer lugar convendría definir exactamente qué ha de entenderse por «cultura», puesto que el concepto tradicional podría resultar insuficiente. De otro lado, algunos hechos pueden ser conocidos en un ámbito territorial determinado pero con intensidad variable. Ahora bien, la circunstancia de que en otros lugares un dato o hecho no sea recordado inmediatamente por la mayoría tampoco le quitaría su carácter de notorio cuando puede consultarse fácilmente por ejemplo en un simple calendario con santoral, o buscarse en cualquier enciclopedia.
Por último, tampoco será necesario que la notoriedad resulte inmutable o duradera indefinidamente en el tiempo.
Aunque el art. 281.4 LEC dificulta interpretaciones extensivas, en mi opinión, resulta conveniente evitar la práctica de pruebas innecesarias o inútiles. De ese modo, podría defenderse que el ámbito de los hechos conocidos por la generalidad de personas de ámbito cultural medio se integrara por todo aquello que forma parte de los programas de los estudios, al menos primarios —e incluso los secundarios— que se imparten en los colegios e institutos españoles. A partir de ahí, considero que para la concurrencia de notoriedad ni siquiera sería exigible que el hecho tuviera que permanecer en la memoria de las personas con plena exactitud y detalle, sino que bastaría con una idea aproximada de su existencia y, sobre todo, con la posibilidad de comprobación accesible y de forma indubitada por el propio juez, por ejemplo, con una simple consulta en cualquier libro o enciclopedia 10.
Estimo que cuando los niveles de escolaridad y de calidad educativa en un país son suficientes, el ámbito cultural básico habría de estar integrado en su totalidad por hechos notorios. Por tanto, salvo que aceptemos que el paso por los centros educativos es una forma como otra cualquier de perder el tiempo, la prueba de un hecho cultural básico integrado por aquello que forma parte de los programas de educación básica, debería considerarse innecesaria o inútil, con independencia de que la formación que se ofrece pueda ser siempre mejorable o incluso puedan existir carencias culturales profundas. Así, entre otros muchos ejemplos, la circunstancia de que algunos jóvenes o no tan jóvenes puedan creer que Valle Inclán sea un mero accidente geográfico o que Ortega y Gasset fueron dos amigos inseparables, no exige, pongamos por caso, que deba aportarse un certificado del Director de la Biblioteca Nacional para probar quiénes fueron los citados personajes y en qué ocuparon profesionalmente su tiempo.
Asimismo, ha de admitirse la llamada notoriedad judicial, circunscrita al ámbito profesional y territorial del juez que ha de resolver 11. Ejemplos de la misma serían el fallecimiento de un determinado procurador, la relación de parentesco que pueda existir entre una jueza y un abogado, o la duración media de un proceso ordinario tipo en una determinada demarcación territorial. Este conocimiento podrá derivar de actuaciones judiciales anteriores, pero otra cosa son los conocimientos que el juez haya adquirido como consecuencia de la práctica de pruebas en otros procesos, que son conocimiento privado del juez.
4. La Prueba de la Costumbre Sobre la que Exista Conformidad.
Como es sabido, la costumbre española ha de ser probada [art. 1.3 Código Civil (CC)]. Así es como el art. 281.2 LEC dispone que la costumbre sea objeto de prueba, si bien matiza que «la prueba de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden público».
El principal problema que se plantea en este punto es el de la prueba de la costumbre sobre la que exista conformidad. En principio, podría entenderse que el tratamiento que se otorga a la costumbre es idéntico al de los hechos, de modo que, existiendo conformidad, la prueba sobre la misma resultará inadmisible por inútil. Algún autor se ha pronunciado señalando que la costumbre sobre la que exista conformidad quedará exenta de prueba, aunque más que por innecesaria por resultar inviable 12. Para la mayoría de los autores, sin embargo, partiendo de que la costumbre no deja de ser una norma aplicable, ponen de manifiesto la inconveniencia de tolerar que la admisión de las partes aboque al juez a la aplicación de una normativa inexistente 13, cuando no niegan que la admisión de la costumbre vincule al tribunal considerarse existente la costumbre cuando conozca que no existe o que su contenido es distinto 14.
El art. 281.2 LEC otorga un tratamiento similar al de la prueba de determinados hechos, sin embargo, no utiliza exactamente los mismos términos. En realidad, habla exactamente de que «la prueba de la costumbre no será necesaria», lo que no se corresponde con que esté exenta ni, mucho menos, que sea inadmisible. Incluso se presenta como razonable mantener que debido a los matices en su regulación en comparación con la de los hechos así como por su carácter de norma jurídica, en caso de que la costumbre sea conocida por el juez, le permita resolver no admitir su prueba por innecesaria y, del mismo modo, que no quede vinculado por la conformidad de las partes 15.
5. ¿La Investigación del Derecho Extranjero es una Mera Potestad?
En la prueba del derecho extranjero coexiste la necesidad de prueba por la parte, con la «potestad» de investigar la norma extranjera de oficio.
Según el art. 12.6 in fine CC «la persona que invoque el derecho extranjero deberá acreditar su contenido y vigencia por los medios de prueba admitidos en la ley española. Sin embargo, para su aplicación, el juzgador podrá valerse además de cuantos instrumentos de averiguación considere necesarios, dictando al efecto las providencias oportunas». Lo que viene a reproducirse en el art. 281.2 LEC cuando dispone que «también serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero (...) El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación».
En ambos casos, en cuanto a la actividad judicial de averiguación, no se redacta imperativamente sino que se utiliza el verbo «podrá». De aquí, que se hable siempre de que la investigación del derecho extranjero sea una potestad judicial en relación con el «deberá» con el que probará la parte en los términos del CC o en los de la LEC. Es cierto que en esta última ley, aunque deja claro que «el derecho extranjero deberá ser probado», no determina exactamente que la prueba la lleve a efecto imperativamente la parte, ahora bien, si el tribunal «podrá valerse» y el derecho «deberá» ser probado, al menos cuando el tribunal no se valga de los medios de averiguación, la parte sí tendrá la carga de probar.
No parece razonable ni admisible imponer el deber de investigación judicial, como ha indicado algún autor 16. El derecho extranjero ha de ser probado pues lo contrario significaría obligar a los jueces españoles a conocer el Derecho de todo el mundo.
Lo que resulta claro es que, a diferencia de los hechos, y de modo similar a lo que ocurre con la costumbre, el «tribunal» queda autorizado a fijar la determinación de la norma aplicable mediante su conocimiento privado 17, así como a averiguar la vigencia y contenido de la norma. Pero no tan evidente se presenta la cuestión de si se trata meramente de una autorización o si el precepto va más allá, al menos, en los términos con los que suele entenderse la «potestad». Tan obvio como que el precepto habla de que el tribunal «podrá» es que queda vedado al juez hacer uso de tal «facultad» arbitraria o caprichosamente. En tal caso nos encontraríamos ante un ejercicio arbitrario de la potestad jurisdiccional, no sólo generador de desigualdades sino, sobre todo, contrario a la Constitución Española (art. 9.3).
De hecho, si bien todos sus pronunciamientos han de ser debidamente contextualizados con sus fundamentos de fácticos, el Tribunal Constitucional ha declarado que de no culminar las actuaciones de colaboración por parte del órgano jurisdiccional, en el caso concreto podría vulnerarse el derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 10/2000 y 155/2001).
En los casos tratados por el Tribunal Constitucional se trataba de actuaciones de averiguación iniciadas por el órgano jurisdiccional que, por diversas razones (relaciones diplomáticas cambiantes o situaciones de conflictos bélicos en determinados países) han podido dilatar los lapsos de espera de las correspondientes acreditaciones, lo que, sin otra justificación que evitar dilaciones, el juzgador optó por no esperar más tiempo y dictar sentencia considerando no acreditado el derecho extranjero. Ciertamente ha de analizarse en el caso concreto la disponibilidad y diligencia probatoria que corresponde a las partes. Pero, desde luego, el Tribunal Constitucional deja la puerta abierta para que la averiguación judicial sea algo más que una mera autorización o una facultad que ejercerá arbitrariamente, siendo imperativa cuando la diligencia de la parte sea insuficiente en el caso concreto para poder acreditar el derecho extranjero.
6. La Prueba del Derecho Estatutario.
La LEC guarda silencio sobre la prueba del derecho histórico o el no publicado en el BOE. Así y todo hay cierto acuerdo doctrinal y jurisprudencial por el que, en relación con el derecho, ha de ser probado todo aquello que no forme parte del iura novit curia, que se limita al derecho escrito, interno, general y vigente. Parece excesivo extender el deber de conocimiento judicial del derecho al derogado o histórico, así como a aquel que no se encuentre publicado en el BOE.
No obstante, respecto de este último derecho ha de precisarse que, por el carácter vigente, aplicable, público y general que le corresponde, el juzgador podrá aplicarlo en el caso de que lo conozca privadamente. Por supuesto, el deber de motivación y el derecho de defensa de las partes, impondrán que en la resolución quede clara constancia de la norma y de su contenido 18.
Ha de notarse que se habla de normas no publicadas en el BOE lo que no se corresponde exactamente con estatales en la medida que determinadas regulaciones de carácter autonómico, entre otros soportes, también son publicadas en el mismo BOE, concretamente ocurre así con las leyes autonómicas.
Todavía merece hacer una distinción respecto de las normas publicadas solamente en los correspondientes Diarios o Boletines Oficiales correspondientes a determinados ámbitos territoriales. Como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional (STC 151/1994), deberán ser conocidas por los jueces cuya circunscripción territorial se encuentre en la provincia o comunidad que abarque el correspondiente Boletín.
En definitiva, el derecho estatutario no publicado en el BOE sino en otros Diarios o Boletines Oficiales, solamente habrá de ser objeto de prueba cuando la circunscripción del órgano jurisdiccional se ubique en otro territorio distinto al del correspondiente Diario o Boletín. Así y todo, en estos casos, la actividad probatoria se simplificaría bastante puesto que bastaría para ello la mera presentación, como prueba documental, del correspondiente Boletín en que se publica. Incluso, cuando los medios técnicos lo permitan, como ocurre por ejemplo con el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (https://www.docv.gva.es/portal/), estimo que sería suficiente con la dirección electrónica en la que constara la correspondiente norma.
III. Las Presunciones. Exención o Sustitución de la Prueba.
No es extraño encontrar referencias a que los hechos favorecidos por una presunción resultan exentos de prueba. Incluso nuestra LEC parece ir por ese camino cuando nos dice en su art. 385.1 LEC que «las presunciones que la ley establece dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a la que este hecho favorezca».
Sin embargo, cuando de presunciones se trata, no resulta correcto hablar de una verdadera exención de prueba. En términos estrictos, la exención de la prueba del hecho favorecido por una presunción se produce porque ha habido prueba de otro hecho que, por existir un nexo o enlace suficiente entre ambos, permite considerar como acreditado el presumido y así su exención probatoria. La presunción, por tanto, presupone la prueba, si bien, su consecuencia es la exención de la prueba del hecho presumido. Partiendo de ello, no cabe reputar como presunción las simples deducciones que pueda hacer el juzgador a partir de los hechos que estime probados, ni las meras alteraciones o especialidades en las normas sobre carga de la prueba.
Al margen de que las presunciones sean judiciales, legales, iuris tantum o iuris et de iure, y de sus características específicas, todas presentan la misma estructura: una norma cuya consecuencia jurídica se vincula a un supuesto de hecho no comprobado, un supuesto de hecho comprobado o de fácil comprobación, y un nexo entre ambos que permite la verificación de uno cuando lo ha sido el otro 19.
En el caso de las presunciones judiciales, será el propio juez, y no el legislador, quien en el caso concreto tendrá por probado el hecho presumido cuando se haya probado otro hecho con el que concurre un nexo o enlace lógico. Resulta en ese sentido muy claro el art. 386.1 LEC cuando se refiere a que «a partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano».
Por tal motivo, no obstante la tan constante como en ocasiones errónea alusión legal a la presunción, las verdaderas presunciones se distinguen precisamente atendiendo al carácter sustitutivo de la prueba por existir un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano entre el hecho presunto y el presumido. No contendrán verdaderas presunciones las normas que, no obstante así calificarlas, en realidad lo único que hacen es establecer normas específicas que solamente alteran la regla general sobre la sobre carga de la prueba (por ejemplo, arts. 434, 1183 y 1769 CC).
IV. Procedimiento en los Casos de Prueba Ilícita por Violación de Derechos Fundamentales. Posibilidad de Alegar la Ilicitud Antes de la Admisión.
Como es bien conocido, cuando las pruebas se obtengan «directa o indirectamente» violentando derechos o libertades fundamentales, el art. 11.1 LOPJ es rotundo cuando dispone que «no surtirán efecto». La práctica de esta prueba ilícita, por tanto, no será admisible. Lo que ha de incluir igualmente, en el caso de que hubiera sido admitida y practicada, que no sean objeto de valoración ni, en cualquier caso, contribuyan a formar la convicción judicial o a fijar el objeto de la prueba.
El art. 287.1 LEC desarrolla el contenido del citado precepto de la LOPJ estableciendo su procedimiento. Se iniciará de oficio o alegándolo la parte de inmediato (lo habitual es que la ilicitud se produzca durante la obtención u origen de fuentes de prueba), con traslado a las demás partes. Se resolverá en el acto del juicio o, en su caso, al comienzo de la vista. Se oirá a las partes y podrán practicarse las pruebas pertinentes y útiles que se propongan en el acto sobre el concreto extremo relativo a la ilicitud.
La ilicitud habrá de ponerse de manifiesto «inmediatamente» y, por tanto, el procedimiento se suscitará nada más conocer la infracción. Sin embargo, el precepto habla de prueba «admitida», lo que se explica en que, mientras no lo sea, por haber sido propuesta y admitida o por haberse estimado un recurso de reposición contra su inadmisión, no podrá tener potenciales efectos. Salvo que se haya admitido otra prueba, ni siquiera se producirá el supuesto que el mismo precepto contempla, esto es, que se abra el juicio en el ordinario o la fase de práctica en el verbal.
No obstante, se plantea la duda de si procede la manifestación de ilicitud con carácter previo, aunque sea a los meros efectos de su inadmisión. Para algunos autores no será posible dados los términos del art. 287 LEC 20; por el régimen de recursos previstos contra la inadmisión de la prueba (reposición y ulterior protesta conforme al art. 285.2 LEC) que impide la práctica de pruebas para acreditar tal ilicitud; porque carece de sentido prever un doble mecanismo de protección, uno más restringido y otro más amplio, frente a una prueba ilícita solamente por el momento en que se aprecie 21; y porque de otro modo soslayaría el trámite de ilicitud expresamente previsto a tal efecto 22.
Ciertamente no se ha previsto expresamente la posibilidad de inadmisión, lo que por cierto, a algún autor no sólo le causa extrañeza sino que lo considera absurdo en cuanto que lo más deseable es que la prueba ilícita ni siquiera alcance la categoría de admitida 23, pero no parece que el silencio legal permita su exclusión 24. Es más, si la lesión de un derecho fundamental es un modo de ilegalidad de la prueba, el «tribunal» tiene potestad para apreciarla de oficio 25. Si nos ceñimos al tenor literal del art. 287 LEC, cuando habla de «prueba admitida» y que «se resolverá en el acto del juicio o, si se tratase de juicios verbales, al comienzo de la vista, antes de que dé comienzo la práctica de la prueba», en caso de que se tuviera conocimiento o se produjera la ilicitud en la práctica de la prueba, quedaría impedida la posibilidad de alegación de la ilicitud de modo que no habría forma de impedir que la prueba ilícita tuviera efectos en la sentencia. Admisibilidad posterior que la mayor parte de autores comparte no obstante el silencio legal 26. De otro lado, el régimen de recursos frente a la resolución de inadmisión, reposición y protesta sin posibilidad de práctica de pruebas sobre la misma, tampoco resulta crucial en la medida que en caso de desestimación de la reposición, o tras la protesta, será posible recurrir indirectamente, reproduciendo la licitud en caso de inadmisión. Lo que, de otro lado, no se diferencia sustancialmente del régimen de recursos previsto en el propio incidente de ilicitud previsto en el art. 287.2 en relación con el art. 446 LEC.
Cuando la impugnación resulte infructuosa, podrá reiterarse en la segunda instancia. Si se trata de impugnar una prueba practicada por haber sido desestimada su licitud, el fundamento sería el art. 59 LEC; en el caso contrario, si la prueba no pudo practicarse por haberse estimado su ilicitud, el fundamento sería el art. 460.2.1 LEC, puesto que, no obstante la inicial admisión de la prueba, por último, ésta resultó inadmitida 27.
V. Prueba de Oficio.
1. Reflexiones Sobre Ideologías, Politización y Técnica.
Aunque el proceso civil español está regido por el principio de aportación de parte, excepcionalmente la ley puede autorizar expresamente la prueba de oficio (art. 282 LEC).
En opinión de MONTERO 28, la evolución de la función jurisdiccional, del proceso civil y especialmente de la prueba en los dos últimos siglos constata que todo aquello relativo a los poderes del juez y a la prueba de oficio se basa en la concepción ideológica de las relaciones entre el Estado y el Individuo. A partir de ahí, observa como la posición caracterizada por la atribución al juez de un deber de alcanzar la que se llama «verdad material» es propia del sistema inquisitivo que, en su opinión, puede también denominarse autoritario y de oficialidad. Por el contrario, el sistema dispositivo, que igualmente según el mismo autor puede denominarse como liberal y garantista, se caracteriza en que un juez independiente e imparcial se encuentra en situación de superioridad de modo que son las partes las que asumen la carga de la prueba con las consecuencias de su falta. En este caso, el juez decide no solamente conforme a los hechos alegados por las partes sino también con los medios de prueba propuestos por ésta y por él admitidos, y siempre con sujeción al principio de legalidad.
La cuestión así no sería técnica sino estrictamente ideológica. Las concepciones sobre los poderes del juez en los diversos regímenes, liberal, comunista, nazi, fascista, según el repetido autor eran políticas y no se ocultaban bajo «capa técnica alguna» 29, y, en definitiva, aumentar los poderes del juez en materia probatoria es propio del sistema inquisitivo, autoritario o fascista.
Lo que no resulta dudoso en el anterior planteamiento es que la cuestión de los calificativos utilizados no es baladí. La politización de la cuestión por este autor, en mi opinión, en primer lugar viene precisamente de la mano de la utilización de tales calificativos. La posición que defiende es la que llama como «liberal» o «garantista» —y que por cierto podría también ser denominada entre otras cosas como «decimonónica» desde algún punto de vista—, la de un juez sin poder alguno sobre la prueba, aunque más bien cabría decir con poderes sobre la misma que no irán más allá de la pura «admisión», dirección en su práctica y posterior «valoración». En cambio, la posición relativamente contrapuesta, la de un juez que aumente sus facultades en el proceso civil, es calificada mediante términos como «autoritaria», cuando no «fascista», «totalitaria» o similares. De este modo, se sitúa el actual debate sobre la «conveniencia» de los poderes del juez en el plano exclusivo de la «calificación». En el fondo, viene a decirse algo así: como el debate es puramente ideológico, pretender aumentar los poderes del juez es propio de ideologías totalitarias.
Ciertamente las ideologías llamadas liberales propugnan una mínima intervención estatal en todos los ámbitos sociales y, por tanto, también habrá de tener su reflejo en los poderes del juzgador en el proceso. Por el contrario, ideologías que pueden considerarse como totalitarias de distinto signo político propugnan por diversos caminos todo lo contrario: el aumento de la intervención estatal incluido en el ámbito judicial. Aunque lo anterior pueda ser aproximadamente cierto —no obstante la simplificación que pueda suponer—, no excluye la posibilidad de defender cualquiera de las posiciones sin presuponer necesariamente una base ideológica previa. El debate puede y debe centrarse, sin necesidad o prescindiendo de los términos con que interesadamente puedan calificar la posición que se sostenga, desde planteamientos estrictamente técnicos o, lo que es lo mismo, atendiendo a las ventajas e inconvenientes que ofrezca cada posición a los efectos de una tutela judicial de mayor calidad y a una protección superior de los derechos de las personas. La ausencia de facultades judiciales en materia probatoria ofrece al menos una apariencia de imparcialidad; asimismo, su atribución favorece también a alcanzar resoluciones de mayor calidad en cuanto reduce las decisiones consecuencia de insuficiencia o inexistencia de material probatorio, o, en otros términos, por aplicación de la carga de la prueba.
La toma de postura, sin perjuicio de que pueda corresponderse o coincidir tendencialmente al menos con lo que históricamente se propugnó por determinados regímenes políticos o por algunas ideologías, conviene adoptarse por los científicos y estudiosos del Derecho Procesal prescindiendo de prejuicios y etiquetas, tomando en consideración única y exclusivamente elementos técnicos por los que, ponderando sus ventajas e inconvenientes, pueda mejorarse la tutela judicial y la salvaguarda de los derechos. Por tal motivo, puede entenderse como una politización del debate pretender circunscribirlo meramente a su calificación en términos ideológicos. En mi opinión, no se trata tanto de buscar la verdad material sobre la formal, puesto que, como es sabido, ontológicamente no hay categorías de verdad, sino de encontrar el camino por el que la fijación de los elementos fácticos en la sentencia pueda ser realizada técnicamente en las condiciones más óptimas, de modo que estos elementos se aproximen a la realidad al menos cuando esa sea la voluntad de las partes. En fin, calificar una propuesta prescindiendo de estas cuestiones técnicas y centrarlas en términos de calificaciones o «etiquetas» políticas, aunque desde algún punto de vista o en algunos casos pueda tener un cierto componente político, merece ser considerado como una perspectiva parcial y hasta manipuladora.
Otra cosa es que actualmente presenciamos como, en relación con los poderes del juez, en el proceso civil se propugne una tendencia contraria a la del proceso penal. No parece coherente propugnar la reducción de poderes del juez penal y el aumento de los del juez civil. Si se trata de cuestiones estrictamente técnicas, efectivamente sería conveniente algún esfuerzo de coherencia o, al menos, de justificación en ese sentido.
2. Pronóstico de cómo Aplicará el Juez la Carga de la Prueba (Artículo 429.1.II Ley de Enjuiciamiento Civil): Facultad o Deber.
Dispone el art. 429.1.II LEC que «cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal, ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente».
No obstante el tenor literal del citado precepto, que habla de que el tribunal «pondrá» de manifiesto la insuficiencia probatoria a las partes, ahora no se interpreta literalmente por la jurisprudencia menor sino que suele considerar su aplicación como facultativa 30. En aplicación estricta del principio dispositivo, de aportación de parte, de la imparcialidad judicial y de la «verdad procesal» con que se conforma el proceso civil, consideran muchos pronunciamientos judiciales que la resolución solamente ha de establecerse mediante la prueba practicada y, en caso de no practicarse o ser insuficiente, con base en las consecuencias del incumplimiento de las normas sobre carga de la prueba. En definitiva, partiendo de una interpretación sistemática, siendo que la potestad «admonitoria» del juez es potestativa, como corrobora la expresión de «podrá» del párrafo segundo, considera que el art. 429.1.II LEC introduce una mera facultad. Asimismo, junto a estos argumentos introduce otros como que, en caso contrario, supondría un prejuicio de la cuestión planteada e incluso la quiebra de la igualdad o resultarían inaplicables preceptos como los que establecen la carga de la prueba 31.
La lectura de esta jurisprudencia mayoritaria revela que bien no se ha entendido suficientemente el contenido y sentido del art. 429.1.II LEC o bien se han sobrevalorado los «principios» procesales del proceso civil, olvidando que pueden encontrar excepciones legales. El precepto es lo suficientemente claro para poder interpretar, incluso sistemáticamente, que está imponiendo el deber al juzgador de hacer un pronóstico sobre como va a aplicar la carga de la prueba en el momento de dictar sentencia.
Esto ha de cumplirse entre la proposición y la práctica de la prueba. En ese momento, por tanto, es imposible conocer si efectivamente la prueba propuesta va a tener éxito a los efectos acreditativos pretendidos 32. Ahora bien, lo que sí es exigible al juez es que constate que sobre determinados hechos relevantes no se ha propuesto prueba o que, aun en el supuesto de que tuviera todo el éxito en su práctica, todavía así sería insuficiente para la debida acreditación.
Esta actividad judicial afecta exclusivamente a los aspectos cuantitativos de la prueba sobre unos determinados hechos. Si a ello añadimos que complementa pero se sitúa al margen de la valoración probatoria que ha de realizar el juez en el momento de dictar sentencia, hemos de concluir que ni siquiera supone un aumento real de sus potestades. Se trata única y exclusivamente de adelantar una parte de la actividad que le corresponde hacer en momentos posteriores para intentar evitar que queden datos huérfanos de prueba, porque no se propuso o porque la que se propuso —en la hipótesis de su total éxito— todavía no serviría para una acreditación suficiente.
La debida imparcialidad judicial, como tampoco los principios dispositivo y de aportación de parte no quedan comprometidos por ese solo motivo. Puede que interesadamente se califique este precepto como característico de un sistema «autoritario», «totalitario» o con otros términos similares, pero lo bien cierto es que técnicamente permite, sin un déficit necesario de garantías, alcanzar una resolución de calidad superior.
En efecto, la resolución se habrá dictado así atendiendo en mayor medida a unos elementos fácticos fijados tras una actividad probatoria en principio idónea —al menos, el juzgador habrá establecido las condiciones adecuadas para ello—, y no tanto como consecuencia de sancionar la carencia o insuficiencia de la actividad probatoria. Ciertamente la aplicación de las consecuencias del incumplimiento de la carga de la prueba será necesaria, pero, en aras de la mayor calidad de la resolución judicial, solamente como última ratio. Por lo demás, ahora sí, será facultad del juzgador señalar la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente. Actividad que, atendida la preceptiva asistencia letrada de las partes en el juicio ordinario, salvo supuestos excepcionales resultará innecesaria y que, en cualquier caso, apenas tendrá una limitada incidencia o más bien un leve reflejo en un aspecto no sustancial del principio de aportación de parte, esto es, en la determinación de los medios concretos que, no obstante las indicaciones que pueda hacer el juzgador, corresponderá determinar en cualquier caso a la parte que los proponga.
En mi opinión, la aplicación de este art. 429.1.II LEC no es facultativa sino un deber. Esto implicará, por lo pronto, que resulta criticable que el órgano jurisdiccional, incumpliendo el mandato del art. 429.1.II LEC, omita la puesta de manifiesto a las partes cuando por estimar insuficiencia probatoria, posteriormente resuelva atribuyendo las consecuencias derivadas de la carga de la prueba en los términos del art. 217 LEC.
Por supuesto, se tratará de un deber siempre que el término «facultativo» se entienda como «discrecional». Si, por el contrario, se considera que la atribución a un tribunal de una facultad implica que «se le está atribuyendo también un deber, el de ejercer la facultad en atención a las circunstancias que concurran en el caso concreto» 33, no hay problema para compartir que el art. 429.1.II LEC contiene una «facultad-deber». En este caso, el incumplimiento de esta «facultad» habría de tener consecuencias respecto a la nulidad de los actos procesales que es precisamente lo que reiteradamente viene negando la jurisprudencia que afirma el carácter de facultad, por tanto, equivalente a discrecionalidad.
Que se trate de un deber no implica que el juzgador necesariamente deba considerar la insuficiencia probatoria en todos y cada uno de los supuestos. El precepto desplegará sus efectos cuando efectivamente concurra tal insuficiencia, de ahí que su aplicación no será absoluta ni automática. Pero la actividad valorativa de la suficiencia o insuficiencia, como actividad humana por supuesto sometida a posibles errores y con ciertos márgenes de apreciación, no supone, he de insistir, que introduzca una mera facultad.
Tampoco debería suponer en principio una verdadera facultad el señalamiento de la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente. El entendimiento contextualizado de la expresión, dentro del precepto, habría de implicar que el señalamiento de la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente se realizarán en todos los casos que el juez aprecie la insuficiencia probatoria. Sin embargo, a esto se opone una poco afortunada expresión por la que, al efectuar la manifestación —lo que ocurrirá solamente cuando se haya considerado la insuficiencia probatoria—, el tribunal «podrá» señalar la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente. Esto implica que el juzgador, quizá convencido de que el art. 429.1.II LEC pueda ser un precepto ideológico y además propio de una concepción «autoritaria», y tendrá la facultad de no aplicar.
Tratándose de un deber, ¿significa eso que la previsión del art. 429.1.II LEC implica la introducción de la prueba de oficio en los procesos civiles dispositivos? En mi opinión, no. Lo que prevé es que el juez haga un pronóstico previo, en el momento de la audiencia previa del juicio, sobre como aplicará el juez la carga de la prueba en la sentencia. Por tanto, no se trata de una ampliación de las potestades del juez en orden a las pruebas sino de un simple adelanto de lo mismo que el juzgador ha hecho siempre a la hora de dictar sentencia. Adelanto que se justifica en la utilidad de evitar, en la medida de la posible, que el juez resuelva atendiendo a las expeditivas consecuencias de la carga de la prueba. Lo que va a perseguirse así es que se dicte una resolución en la que el material fáctico introducido por las partes tenga las mayores posibilidades de ser fijado a través de la correspondiente práctica de las pruebas. En fin, se pretenderá que la resolución se dicte en la medida de lo posible sin la aplicación de la «sanción» que supone el art. 217 LEC para cuando el tribunal considere dudosos unos hechos.
Ni siquiera implicará prueba de oficio la previsión de que el juzgador señale la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente, lo que hará ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos. Como dispone el mismo art. 429.1.II LEC, las partes, y solamente ellas, «podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba a la vista de lo manifestado por el tribunal».
En caso de que se considere que se trata de una mera facultad, aplicable cuando al juzgador le parezca conveniente, la no aplicación del precepto no tendrá consecuencia alguna a los efectos de posibles impugnaciones ni, mucho menos, de eventuales responsabilidades. Por el contrario, si se considera, como creo, que se trata de un deber, cuando el juzgador no lo cumpla, no parece coherente ni admisible una ulterior resolución aplicando la consecuencia del incumplimiento de la carga de la prueba conforme al art. 217 LEC. En este caso, la parte perjudicada por la insuficiencia probatoria podría preguntar al juzgador la razón de por qué resuelve en atención a una insuficiencia probatoria que, conforme al art. 429.1.II LEC, debió haber puesto de manifiesto con anterioridad. De ese modo, la infracción de este precepto, priva de las posibilidades de completar o modificar las proposiciones de prueba y, por tanto, limita oportunidades procesales o, en otros términos, provoca indefensión. La consecuencia no puede ser otra más que la nulidad de actuaciones.
Por todo lo expuesto, me inclino por la posición jurisprudencial que, no obstante ser minoritaria, mantiene que se trata de un deber, como se mantiene, entre otras, en la SAP Ciudad Real, Secc. 1.ª, de 28 de mayo de 2002 34.
Lo que no autoriza el art. 429.1.II LEC es a que las partes puedan tener una nueva oportunidad de aportar otros materiales probatorios. Ciertamente contiene la posibilidad de que el «tribunal» sugiera a las partes sobre la insuficiencia de los medios probatorios en relación con determinados hechos, pero no permite que a la inversa sean las partes las que sugieran al «tribunal» para que admita otros medios probatorios aportados 35. Tampoco ha de contemplarse el precepto desde el punto de vista de la suplencia de la impericia de la parte. En cualquier caso, la hipotética desigualdad que pudiera generarse no es nada en comparación con la que se produciría con la aplicación incondicionada de las consecuencias de la carga de la prueba y con las que pueden generarse por el hecho de que el juzgador discrecionalmente aplique el precepto como estime adecuado cuando no para beneficiar a quien le parezca oportuno. En cualquier caso, cualquier atisbo de eventual desigualdad que quisiera verse en la aplicación de este precepto, así como su incidencia en los «principios procesales», entiendo que se verá compensado con la mayor dosis de calidad que implica el mero adelanto de algo que le corresponde y que necesariamente realizará el juzgador con posterioridad.
La parte perjudicada por las consecuencias de la carga de la prueba obtendrá en definitiva la oportunidad de mejorar su proposición de prueba cuando sea inexistente en relación con un determinado hecho o resulte patentemente insuficiente. Y consecuentemente, la parte a la que se le desestime la pretensión por falta o insuficiencia de prueba —en este último caso a pesar de que la propuesta tuvo todos los resultados que la misma permitía— podrá reprochar al juez que se lo pudo y debió advertir con antelación, dándole la oportunidad de completar y modificar sus proposiciones de prueba.
3. Prueba de Oficio en los Procesos no Dispositivos y la Debida Imparcialidad Judicial.
Los procesos no dispositivos, debido al interés público y al carácter principal de sus normas como de ius cogens, se caracterizan en que rigen unos principios diferenciados respecto a los poderes del juzgador y de las partes en relación con el objeto del proceso y, por lo que ahora nos interesa, a la aportación y la prueba de los hechos 36.
En estos procesos, la consecuencia jurídica pretendida sólo se obtendrá si, a juicio del juzgador, realmente concurre el supuesto de hecho del que la norma imperativa hace depender tal consecuencia. Por tanto, no serán atendibles actos dispositivos de las partes (art. 751 LEC), no regirán las normas de prueba legal (art. 752.2 in fine LEC), se limitará la preclusión (art. 752.1 LEC), y, sobre todo, se excluirán las consecuencias propias del principio de aportación de parte. Todo ello amén de otras particularidades como la legitimación del Ministerio Fiscal para que sea parte demandada y en contadas ocasiones demandante (arts. 74 CC, 757.2 y 761 LEC) o las mayores posibilidades para excluir la publicidad (art. 754 LEC) 37.
Por lo que ahora nos interesa, en estos procesos se incrementan considerablemente los poderes del juzgador. Según el art. 752.1.II LEC en relación con el art. 282 in fine LEC, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas pruebas estime pertinentes. Esto se concreta en los arts. 759 y 761 LEC para la incapacitación y su reintegración respectivamente, art. 767.2 LEC para el proceso de filiación, así como en los arts. 770.4.ª.II, 771.3, 773.3, 774.2, 775.5 LEC para los matrimoniales y de menores.
MONTERO 38 cuestiona la constitucionalidad del art. 752 LEC y los demás específicos, salvo el art. 759.1 LEC, por considerarlos contrarios a la imparcialidad judicial, en cuanto atribuyen al juez facultades que en su opinión son contrarias a la función del mismo en el proceso, pues al mismo tiempo es juez y parte. Lo que se manifiesta especialmente si se compara con la doctrina sobre dicha cuestión mantenida en el proceso penal.
Sobre el particular ha de decirse que la idea general aconseja garantizar la imparcialidad judicial, evitando las dudas que pudiera derivar de la atribución al juez de facultades probatorias de oficio. Una posible solución general a estas dudas vendría de la mano de que el Ministerio Fiscal asumiera todo el protagonismo que inicialmente se le otorga en los procesos no dispositivos, en detrimento de la iniciativa probatoria de oficio. Ahora bien, siendo esta una idea apriorística, ha de valorarse si efectivamente esta atribución de iniciativa de oficio realmente resulta inconstitucional. Mientras no contemos con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se mantendrán las dudas sobre esta cuestión.
De todos modos, la posibilidad de alguna actividad probatoria de oficio en el proceso penal no se ha considerado contraria a la debida imparcialidad, en cuanto que el art. 729.2.º LECrim. sirve para comprobar la certeza de elementos de hecho que permitan al juzgador llegar a formar, con las debidas garantías, el criterio preciso para dictar sentencia (STS 123/2005); sin perjuicio de que en el caso concreto pudieran desconocerse las exigencias propias del principio acusatorio, iniciando una actividad inquisitiva encubierta. Pero en tal caso será preciso atender a las circunstancias particulares del caso concreto (STC 229/2003). Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sienta estos límites distinguiendo «entre carga de la prueba e impulso probatorio, afirmando que la iniciativa que al Tribunal atribuye el artículo 729.2 LECrim. puede ser considerada como "prueba sobre la prueba", que no tiene por finalidad probar hechos favorables o desfavorables sino verificar su existencia en el proceso, "por lo que puede considerarse neutral y respetuosa con el principio acusatorio, que impone la carga de la prueba a la acusación"» 39. Esto implica que, al menos, alguna iniciativa probatoria de oficio, la que versa sobre la existencia o inexistencia de hechos, sería contraria a la imparcialidad judicial.
Desde esta perspectiva, parece que una cierta coherencia debería implicar que si en el proceso penal se ha llegado a esta conclusión, con mayor o igual motivo habría de alcanzarse en el proceso civil. Así y todo, de un lado, la aplicación del indubio pro reo y el garantismo propio de un proceso penal cuyo objeto es la imposición de penas en el contexto de la represión del delito; y de otro, los específicos intereses en juego en los procesos civiles no dispositivos cuyo objeto principal es la salvaguarda de los derechos de las personas, quizá podrían estar explicando y justificando que no obstante considerarse alguna actividad probatoria de oficio como inquisitiva, vulneradora de la debida imparcialidad y productora de indefensión en el proceso penal, no merezca en cambio tal consideración en el proceso civil.
VI. Procedimiento Probatorio y Oralidad. Documentación y Uso de las Lenguas Autonómicas en la Práctica de la Prueba.
1. Documentación del Acto.
La documentación de los actos procesales y en especial aquellos en los que se practican pruebas, adquiere especial significación en el procedimiento oral. La calidad de la documentación es clave para el ejercicio del derecho de defensa, particularmente a los efectos de poder fundar los recursos 40. Desde esa perspectiva, ha de valorarse positivamente la previsión sobre el registro en soporte apto para la grabación y reproducción de sonido e imagen en cuanto supone una mayor calidad respecto de la tradicional documentación escrita en el acta, tanto en cuanto a la valoración judicial como para facilitar la preparación de los correspondientes recursos.
El proceso de grabación será intervenido —normalmente realizado directamente— por el secretario judicial, que actuará como fedatario público. Con la grabación y la intervención aumenta en garantías la documentación 41, pues dificulta cuando no impide la realización de «vistas» y comparecencias ficticias o sin presencia judicial o de ambas partes.
La actividad del secretario judicial queda simplificada por razones técnicas. Pero esto no supone en modo alguno ningún demérito para su función 42, al contrario es un método muy eficaz en comparación con unas actas que no permitían registrar todo lo acontecido 43. Importancia que se manifiesta en el tenor del art. 145 LEC, por el que los secretarios dan fe «con carácter de autoridad» de las actuaciones procesales y, sobre todo, del art. 238 LOPJ prevé como causa expresa de nulidad de los actos procesales el que «se celebren vistas sin la preceptiva intervención del secretario judicial».
La grabación con redacción de acta abreviada será la regla general. Solamente en caso de imposibilidad, la documentación se producirá por medio de acta completa realizada por el Secretario Judicial, incluso si no fuera posible la grabación solamente del sonido, si el «tribunal» lo considera oportuno, se unirá a los autos una trascripción escrita de lo que hubiera quedado registrado en los soportes correspondientes (arts. 146, 147 y 187 LEC).
Uno de los inconvenientes de la grabación es que, como consecuencia de problemas puntuales e inadvertidos en las grabaciones, podrían generarse nulidades 44. Esto hace conveniente que el secretario judicial compruebe durante la grabación que el juicio se realiza correctamente y, antes de la firma del acta, que se ha recogido en su integridad, conservando, debidamente custodiado, un ejemplar de la grabación 45.
Otro inconveniente son los riesgos que puedan derivar del mal uso de la copia de la grabación cuando pueda afectar a la intimidad, honor, a menores, y situaciones similares. Sin embargo, en tales supuestos no resulta procedente decidir una omisión de grabación no autorizada legalmente puesto que el art. 138.2 LEC permite limitaciones a la publicidad pero no a la documentación del acto. Lo que procede será la grabación y, a continuación la adopción de medidas especiales de protección, como podría ser, sin impedir su visualización a las partes —lo que podría realizarse en las propias oficinas judiciales—, la denegación de copias del acto a que se refiere el art. 147.III LEC.
2. Uso de las Lenguas Oficiales.
En el tema del uso de las lenguas oficiales, en aquellas comunidades autónomas con lengua propia, ha de diferenciarse dos situaciones: la del órgano jurisdiccional y la de las partes.
Por lo que se refiere al órgano jurisdiccional, el art. 142.1 y 2 LEC, en sintonía con el art. 231 LOPJ, es muy claro cuando dispone que en todas las actuaciones judiciales, y especialmente por su importancia en la práctica de pruebas, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado, así como la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir indefensión. En definitiva, el personal podrá perfectamente usar la lengua propia —y cooficial— de la comunidad autónoma en la que se ubique el órgano jurisdiccional hasta que alguna de las partes se opusiere alegando desconocimiento que pudiere producir indefensión. En tal caso, habría de utilizar el castellano.
Por lo que se refiere a las partes y personal colaborador, la situación es bien distinta. El art. 142.3 LEC prevé para las partes, sus procuradores y abogados, así como los testigos y peritos, que en todo caso «podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas». En el caso de que se alegue desconocimiento. El art. 142.5 LEC permite habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de fiel traducción.
El respetable derecho al uso de una lengua cooficial de los que participan en el proceso —a excepción de quienes integran el órgano jurisdiccional cuyo derecho solamente alcanza hasta que se alegue desconocimiento— no debe confundirse con un hipotético derecho a que el proceso se sustancie íntegramente en el idioma cooficial. El art. 142.3 LEC garantiza exclusivamente que, en los actos de parte o de terceros, ambos podrán utilizar el idioma oficial autonómico con plena validez y eficacia sin necesidad de traducción (art. 142.4 LEC). Pero el personal integrante del órgano jurisdiccional solamente podrá usar la lengua cooficial, y además limitadamente como he señalado. Todo ello sin perjuicio de que, como apunta JUAN SÁNCHEZ 46, las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia pueden determinar cuál es el alcance de la cooficialidad y así, en algún caso, a través de las leyes de normalización lingüística, se reconoce el derecho a que cuando el interesado lo solicite, los tribunales de la Comunidad Autónoma correspondiente deban dirigirse al mismo en el idioma cooficial.
Las actuaciones realizadas en lengua propia de la Comunidad Autónoma, sin necesidad de traducción, tendrán plena validez y eficacia, si bien se procederá de oficio a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la Comunidad, salvo que se trate de comunidades autónomas con lengua propia coincidente, así como también se traducirá cuando lo dispongan las leyes o a instancia de parte se alegue indefensión (art. 142.4 LEC). Ahora bien, no se contempla la traducción de oficio por desconocimiento del propio juez o de los magistrados 47, lo que supondrá, en opinión de algún autor, un importante freno para la movilidad del personal juzgador y puede llegar a matizar el principio de unidad jurisdiccional 48. En mi opinión, de ser realmente operativo este freno a la movilidad y tuviera alguna incidencia sobre la unidad jurisdiccional, solamente sería fruto de las carencias culturales de quienes han de integrar el órgano jurisdiccional, respecto de unos conocimientos que son necesarios para ofrecer el servicio en condiciones adecuadas conforme se prevé legalmente. Todo ello superable con esfuerzo y dedicación.
En fin, la regulación se completa con la posibilidad de intervención de intérpretes. Asimismo, correlativamente con lo previsto en el art. 142.5, el art. 143.1 LEC autoriza a que el Tribunal habilite como tal a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traducción. Igualmente podrá valerse de la escritura si se tratare de persona sordomuda y supiera leer y escribir. Y cuando no sepa una cosa ni otra, se nombrará intérprete adecuado (art. 143.2 LEC).
En los casos de declaración de las partes, testigos o peritos extranjeros ha de ponerse especial cuidado en que los extranjeros que no conozcan el castellano puedan comprender suficientemente el contenido de la práctica de la prueba. Si lo que no conocen es la lengua autonómica habrán de formular la oportuna oposición alegando desconocimiento y por ende indefensión. Cuando sea necesario, el servicio de traductores en los órganos jurisdiccionales debería obviar reseñables problemas sobre temas lingüísticos. En realidad, la mayor parte de la problemática se reduce a que efectivamente quienes integran el órgano jurisdiccional sean capaces (y el término ha de ser enlazado con el tenor del art. 103.3 CE que por analogía pueda corresponder) de entender la lengua oficial que pueda utilizar la correspondiente parte, su procurador y abogado, así como los testigos y peritos, cuando ninguna parte se opusiere alegando desconocimiento e indefensión. Desde luego, no resulta imaginable, ni admisible en todo caso, que el personal integrante del órgano jurisdiccional alegue ninguna suerte de indefensión que pudiera enmascarar sus carencias culturales y sus limitaciones en la aptitud para la función.
VII. Problemática Probatoria Específica en el Juicio Verbal.
En la tramitación del juicio verbal se aprecian importantes imprevisiones legislativas que dificultan o hacen imposible la integración normativa por las reglas generales. Así ocurre en dos aspectos concretos que ahora nos interesan: la viabilidad de la prueba pericial en el juicio verbal con contestación oral y la procedencia del trámite de alegaciones conclusivas en todo juicio verbal.
1. La Prueba Pericial en el Juicio Verbal con Contestación Oral.
En materia de prueba pericial, la LEC contempla dos posibilidades: aportar dictamen por la parte, y solicitar la designación de perito judicial (arts. 335 a 352 LEC). Esta última modalidad es regla general en los supuestos en que haya sido reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Esta regulación se manifiesta deficiente. Solamente contempla expresamente el supuesto de dictamen pericial aportado por la parte en los casos de juicios con contestación escrita (ordinario y algunos verbales). Omisión legislativa que ha permitido posiciones doctrinales que llegan a negar la admisibilidad de la prueba pericial en estos tan habituales procedimientos 49, y que, en caso de que sea admisible, plantea importantes dudas de aplicación normativa.
A) Dictamen Pericial Aportado Por la Parte.
La regulación de la prueba pericial se centra en los supuestos de contestación «en forma escrita» (art. 336.1 LEC), de modo que quedan carentes de desarrollo legislativo expreso los juicios verbales que no sean los del art. 753 LEC. Se plantea así el problema inicial de la admisibilidad de la prueba pericial en estos juicios verbales.
Esta problemática se resuelve mediante el art. 265.1.4.º y 4 LEC que, con carácter general, prevé que el demandante presente estos dictámenes con la demanda y, como dispone el apartado 4 citado, «en los juicios verbales, el demandado aportará los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes a que se refiere el apartado 1 en el acto de la vista». Por tanto, cualquier interpretación que sensu contrario pudiera realizarse del art. 336.1 LEC estimo que no será correcta. De hecho, la jurisprudencia la suele considerar admisible 50, y hasta el mismo Tribunal Constitucional (STC 60/2007) se ha pronunciado sobre este punto considerando no conforme a las exigencias de tutela judicial efectiva una inadmisión de prueba pericial por extemporánea cuando ha sido presentada por el demandado en la vista. Y si con lo ya dicho no fuera suficiente, cabe argumentar además que lo contrario supondría dotar de la nota de sumariedad al juicio verbal y, por esa vía, se lograría privar de eficacia de cosa juzgada. Y, como es sabido, es regla general que las resoluciones judiciales firmes pasen en autoridad de cosa juzgada (art. 207.3 y 4 LEC), de modo que su excepción exigiría cuanto menos previsión legal expresa (art. 447.4 in fine LEC).
La prueba pericial será admisible, por tanto, y los preceptos que la disciplinan (arts. 335 a 352 LEC) serán de aplicación general, incluidos también todos los juicios verbales en virtud del art. 445 LEC. Sin embargo, la ausencia de una regulación específica para el juicio verbal con contestación oral mantiene algunos serios problemas de encaje fruto de las diferencias procedimentales en los procedimientos con contestación escrita y oral. Veamos algunos de los principales problemas que se suscitan.
a) ¿Posibilidad de Presentación del Dictamen Pericial por el Demandado Con Posterioridad a la Contestación?
El requisito de que el demandado deba justificar la imposibilidad de pedir y obtener el dictamen dentro del plazo para contestar para poder presentarlo con posterioridad a la contestación (art. 336.4 LEC) ya plantea alguna dificultad en el contexto del juicio verbal «común» en cuanto al demandado no se le otorga plazo. Como es sabido, no es emplazado para celebrar vista sino citado para que en el día y hora fijado pueda, entre otras cosas, contestar a la demanda en esa misma vista (arts. 440.1 y 443.2 LEC). Solamente podría encontrarse algún sentido a esta exigencia haciendo el esfuerzo interpretativo de entender que el «plazo» para contestar es el que media desde la citación a la vista. De ese modo, lo que vendría a exigirse es que la falta de aportación del dictamen por el demandado en el momento de la contestación se justificara en la imposibilidad de su obtención en ese periodo de tiempo (que es más o menos similar al de los veinte días para la contestación al juicio ordinario puesto que, conforme al art. 440.1 LEC, no ha de ser inferior a diez ni superior a veinte días). Siendo así, podría autorizarse a la presentación del dictamen pericial con posterioridad a la contestación, lo que sin embargo implicaría la suspensión de la misma.
b) ¿Es Exigible la Presentación del Dictamen por el Demandado Antes de la Vista?
Lo que en modo alguno es aplicable en los juicios verbales en los que se produce la contestación en la vista es la exigencia de que el dictamen deba aportarse por el demandado «en todo caso... antes de la vista en el verbal» (art. 337.1 LEC). Esta previsión es exigible únicamente para el demandante 51.
Otra cosa es que, presentado el dictamen por el demandado, éste no pueda tener conocimiento previo. Esta situación no plantea más desigualdades de las que derivan de la propia dinámica procedimental del juicio verbal donde el actor, a diferencia del juicio ordinario, con carácter general, y salvo contadas excepciones, no tiene conocimiento de la contestación del demandado con carácter previo a la audiencia o vista.
c) ¿Manifestación Sobre si los Peritos Deben Comparecer Expresando si Deberán Exponer o Explicar el Dictamen o Responder o Intervenir de Cualquier Otra Forma?
Similares problemas de encaje plantea esta previsión del art. 337.2 LEC pensada y congruente con la presentación ordinaria del dictamen en momentos previos a la vista. La claridad de este precepto tampoco es la más óptima. Cuando dispone que «aportados los dictámenes conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, las partes habrán de manifestar...», no se evidencia bien si tal manifestación procede para todo supuesto de aportación de dictamen por la parte o solamente para el caso de que los dictámenes hayan sido aportados con posterioridad a los momentos ordinarios; como tampoco queda claro si procede hacerla solamente a quien aporta el dictamen o también a la contraparte.
En mi opinión, la exigencia es para todo aquel que aporta el dictamen, si bien el ejercicio del derecho de defensa ha de permitir —o no impedir— que cualquier parte pueda igualmente formular las mismas manifestaciones.
Asimismo, la exigencia se prevé para los supuestos en que se presentan con carácter posterior a los previstos en general. Se justifica sólo en posibilitar la citación del perito así como en favorecer el pleno ejercicio del derecho de defensa de las partes, permitiendo el análisis previo del dictamen escrito y la preparación de preguntas, objeciones, propuestas de rectificación, etc. Siendo así, en el caso del demandado y dado el momento de aportación en la contestación, parece claro que la exigencia solamente tiene sentido cuando no se presente el dictamen en la vista y, por tanto, sea admisible la suspensión de la misma para su aportación posterior.
Para poder practicar la prueba pericial en el momento de la vista, el solicitante habrá de gestionar privadamente y lograr la presencia física del perito en ese mismo momento. Respecto del actor, como indicaba antes, las posibles limitaciones del derecho de defensa para preparar las preguntas, objeciones y demás actuaciones respecto de la declaración del dictamen pericial aportado por la contraparte, serán las mismas que con carácter general derivan de la propia dinámica procedimental del juicio verbal.
d) Exenciones del Artículo 338.1 Ley de Enjuiciamiento Civil Sobre los Requisitos del Artículo 337 Ley de Enjuiciamiento Civil.
La inaplicación del art. 337 que contempla el art. 338.1 LEC para los supuestos de dictámenes cuya necesidad o utilidad se ponga de manifiesto a causa de alegaciones del demandado en la contestación a la demanda o de las alegaciones o pretensiones complementarias admitidas en la audiencia, se limita a eximir de la necesaria expresión en la demanda o contestación de los dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse. Lo que se presenta consecuente en la medida que resulta materialmente imposible hacer efectiva una exigencia que habría de realizarse en un momento anterior a conocerse la necesidad de la prueba pericial. Otro problema es que la admisión de estas pruebas tenga que implicar la necesaria suspensión de la vista. En mi opinión, el llamado principio de «concentración» como tampoco una afirmada «necesidad de rapidez» son argumentos convincentes para negar de plano esta posibilidad.
e) ¿Presentación en los Cinco Días Anteriores a la Vista Tal y Como Previene el Artículo 338.2 Ley de Enjuiciamiento Civil?
En principio esta exigencia parece que será inaplicable en el caso del juicio verbal con contestación oral puesto que la prueba pericial se presentará en la contestación. Ahora bien, en mi opinión, podría encontrar aplicación en la medida en que suspendida la vista, el plazo procediese respecto del nuevo señalamiento de vista que se haya fijado.
Respecto del demandado, si, como antes se ha indicado, no es posible que el dictamen se presente con antelación a la vista tal y como exigía el art. 337.1 LEC, con más razón puede afirmarse exactamente lo mismo cuando además se añade un plazo mínimo de antelación a la celebración de la misma; salvo, como se acaba de indicar, cuando se haya procedido a la suspensión de la vista y el plazo sea aplicable respecto del nuevo señalamiento.
B) Designación Judicial del Perito.
Tratándose de perito designado judicialmente, el problema sobre la admisibilidad se multiplica puesto que, a la ausencia de una regulación específica, se añade la circunstancia de que la operatividad de la designación judicial del perito en el juicio verbal provocará la suspensión de la vista cuando se solicite por el demandado, lo que no se corresponde bien con un proceso que pretende ser concentrado 52.
Sin embargo, ha de concluirse en su admisibilidad a pesar los citados inconvenientes. Resulta muy dudoso que el dictamen pericial aportado por la parte tenga idéntico valor y la misma significación a la hora de la valoración. El propio Tribunal Constitucional ha reconocido que el perito que elabora un dictamen pericial aportado por la parte es objetivamente parcial (STC 60/2007), de modo que, cuanto menos, resulta discutible que el demandado pueda ejercer el derecho de defensa en condiciones de igualdad respecto del demandante que sí ha podido formular designación judicial. Además, en caso contrario, al demandado beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita se le privaría del ejercicio de su derecho, al menos en condiciones de normalidad, solamente con base en una ausencia de regulación y en aras de un juicio concentrado, por tanto, sin norma que expresamente prohiba esta restricción de derechos. El coste de la suspensión, en mi opinión, no impide que sea admisible la designación judicial a favor del demandado en el juicio verbal con contestación oral, al menos mientras no se introduzcan normas prohibitivas expresas o no se arbitren medidas que compatibilicen la concentración del juicio verbal y el ejercicio de los derechos 53.
Para evitar la dilación que se genera quizá sería conveniente contar con una norma que impusiera la solicitud de designación judicial por el demandado con carácter previo a la vista, de modo similar a lo que se prevé en el art. 440.1.III LEC respecto de las personas que han de ser citadas por el tribunal para que declaren en calidad de partes o de testigos. Se favorecería así el pleno ejercicio del derecho de defensa por el demandante y, sobre todo, evitaría suspensiones y consiguientes atrasos en la resolución. Sin embargo, dado el tenor del citado art. 440.1.III, actualmente ni siquiera forzando su interpretación resulta fácil la procedencia esta solicitud previa en el actual contexto normativo.
Por lo demás, los problemas de integración son similares a los previstos anteriormente para el dictamen aportado por la parte, si bien se orillan algunos: los que generaba el art. 337 LEC porque, como se trata solamente de solicitar la designación y no de aportar el dictamen, no se contempla la aportación inicial. Solamente se reproducirán idénticos problemas cuando el dictamen se solicite en función de actuaciones posteriores a la demanda, en los términos señalados antes.
2. Sobre la Admisión de las Alegaciones Conclusivas en el Juicio Verbal.
Las alegaciones conclusivas tienen por objeto la crítica del resultado de las pruebas practicadas en el proceso así como la reconsideración de las tesis jurídicas que se han mantenido en el mismo 54. Por tal motivo, procederá su realización tras la actividad probatoria (oralmente al final del juicio o por escrito en el plazo de cinco días tras la práctica de las diligencias finales) y antes de la sentencia.
El problema es que se regula en los arts. 431, 433 LEC, así como, en el caso de diligencias finales, en el art. 436.1 LEC, siempre entre las normas que disciplinan el juicio ordinario. En la regulación del juicio verbal no se alude a la posibilidad de su formulación, es más, del tenor literal del art. 447.1 LEC, parece derivarse lo contrario. Sin embargo, entre la regulación general de las vistas, el art. 185.4 LEC, prevé que el Juez o Presidente conceda de nuevo la palabra a las partes «para rectificar hechos o conceptos y, en su caso, formular concisamente las alegaciones que a su derecho convengan sobre el resultado de las pruebas practicadas».
Ante tal situación, no es de extrañar que podamos encontrar en nuestra jurisprudencia «menor» todo tipo de posiciones, según se entienda el alcance del «silencio» de los arts. 443 y 447 y la posible aplicabilidad del art. 185 todos LEC: la que niega la admisibilidad de las conclusiones 55; y la que la afirma 56; y dentro de esta última corriente, las que entienden que es facultativa 57 o preceptiva, y en este segundo caso, renunciable o no.
Aunque parece que suscita cierto acuerdo lo poco deseable de la al menos aparente indefinición legal, las posiciones doctrinales también resultan discrepantes 58. En mi opinión, no obstante una regulación poco clara y terminante así como de lo fundada que pueda presentarse la solución que niega la posibilidad de alegaciones conclusivas en el juicio verbal, principalmente por el tenor literal del art. 447 LEC 59, me inclino por entender que la posibilidad de formular alegaciones conclusivas por la parte será preceptiva en el juicio verbal, al margen de que las partes, por considerarlo innecesario o por cualquier otra razón y sin necesidad en cualquier caso de tener que justificarlo, podrán hacer dejación de su derecho a formular alegaciones.
Frente al aparente silencio normativo y al tenor taxativo del art. 477 LEC, algunos autores justifican su redacción en la propia simplicidad con la que se quiere dotar a la regulación del juicio verbal 60, por tanto, sin que suponga en realidad una prohibición sino un mero silencio normativo exento de mayores consecuencias. Desde luego, ha de compartirse que las alegaciones conclusivas no son precisamente un formalismo sin utilidad o un trámite irrelevante. Al contrario, en la medida en que permite formular consideraciones críticas sobre la introducción de las fuentes de prueba en el proceso y, en su caso, poder reconsiderar las tesis jurídicas mantenidas hasta ese momento, supone un vehículo para el ejercicio del derecho de defensa. Esto abonaría la tesis de que, no obstante el silencio del art. 443 LEC, habrían de ser aplicables las normas generales sobre celebración de vistas y en concreto lo previsto en el art. 185.4 LEC 61. Aplicación general ésta que viene reforzada por el hecho de que, como el citado art. 185.4 LEC es norma de aplicación general, su exclusión habría de exigir norma expresa, por lo que un simple silencio normativo no tendrá virtualidad suficiente para excluir su aplicación 62.
En general, comparto la posición doctrinal y jurisprudencial por la que en el juicio verbal es preceptivo el trámite de conclusiones. Siendo el tenor literal del art. 447 LEC.
En general, comparto la posición doctrinal y jurisprudencial por la que en el juicio verbal es preceptivo el trámite de conclusiones. Siendo el tenor literal del art. 447 LEC el principal escollo para su preceptividad y, aunque desde luego este precepto no sea un alarde de claridad, ni siquiera cabe entender que omita la fase de alegaciones conclusivas sino, al contrario, más bien lo está presuponiendo. Si la práctica de prueba es el conjunto de actos del juez, de las partes y de otros sujetos procesales mediante los cuales se realizan o producen los medios de prueba admitidos 63; el objeto de las alegaciones conclusivas es la crítica del resultado de la introducción de las fuentes de prueba en el proceso así como, en su caso, la reconsideración de las tesis jurídicas mantenidas hasta ese momento fruto de la práctica probatoria que se está produciendo; y la posibilidad de alegar supone una manifestación más del principio de contradicción y el ejercicio del derecho de defensa, me parece suficientemente fundado entender que las pruebas estarán practicadas una vez evacuado —o se haya dado la oportunidad de hacerlo— el trámite de conclusiones. De ese modo, cabe entender que la referencia del art. 447 LEC al momento en que se encuentren «practicadas las pruebas» estará incluyendo también las alegaciones conclusivas como actividad de parte integrante del concepto «práctica de la prueba», lo que excluiría cualquier interpretación de este art. 447 LEC de la que derivara una exclusión o excepción de las alegaciones conclusivas no solamente porque la excepción no es expresa sino porque ni siquiera llegaría a ser tácita en realidad.
* Profesor Titular de Derecho Procesal. Universitat de València (Estudi General). Fuente: Diario La Ley, Nº 7256, Sección Doctrina, 6 Oct. 2009, Año XXX, Ref. D-310, Editorial LA LEY.
1 Véase ORTELLS RAMOS, M. et al., Derecho Procesal Civil, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 8.ª ed., 2008, pág. 346.
2 En efecto, es común en la jurisprudencia, utilizar términos de verdad «formal» y «material» como equivalente el primero a la situación fáctica que se tendrá en cuenta en la resolución judicial en contraposición no necesaria pero posible respecto de la realidad.
3 No falta, sin embargo, quien mantiene una referencia a la «verdad» en su definición de prueba, así, por ejemplo, FERNÁNDEZ URZAINQUI, F. J., “De la Prueba: Disposiciones Generales”, en FERNÁNDEZ URZAINQUI, F et al., Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, II, Iurgium-Atelier, Barcelona, 2000, pág. 1291.
4 ORTELLS RAMOS, M., “Derecho Procesal Civil”, et al., cit., pág. 349., en DE LA OLIVA SANTOS, A., et al., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Civitas, Madrid, 2001, pág. 513, sin bien este autor no deja de reconocer que el rechazo se funda en ser inútiles las pruebas.
5 Sobre este punto, ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal Civil, cit., pág. 349, matiza que si un hecho fue claramente admitido con anterioridad, no sería atendible la revocación de la admisión en estas oportunidades.
6 MONTERO AROCA, J., La Prueba en el Proceso Civil, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2005, págs. 79-80. En sentido contrario, DE LA OLIVA SANTOS, A., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cit., pág. 512, estima que el tribunal, para hacer uso de esa facultad, ha de esperar al momento de la sentencia porque, según indica, “no resulta prudente excluir de la prueba los hechos a que se refiera la demanda a causa de que no hayan sido negados abierta o claramente por la parte contraria”.
7 ARAGONESES MARTÍNEZ, S. y HINOJOSA SEGOVIA, R., “Objeto de Prueba”, en ARAGONESES MARTÍNEZ, S. et al., Cien Cuestiones Controvertidas Sobre la Prueba en el Proceso Civil, Colex, Madrid, 2004, pág. 18.
8 Nótese que, conforme al art. 496.2 LEC, «la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario». Y dice lo contrario, por ejemplo, en procesos tan relevantes como los desahucios por falta de pago de inmuebles urbanos (art. 440.3), juicio verbal para efectividad de derechos reales inscritos (440.2 LEC); y también en los supuestos de los arts. 250.1.10.º y 11.º LEC.
9 GARCIMARTÍN MONTERO, R., “Capítulo V. De la prueba: Disposiciones Generales”, en GARCIMARTÍN MONTERO, R., et al., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil I, Aranzadi Editorial, Elcano, 2001, pág. 1005. MONTERO AROCA, J., La Prueba en el Proceso Civil, cit., pág. 84.
10 Precisamente esta posible comprobación directa por el juez excluiría su consideración como prueba documental, sin perjuicio de que, en caso de necesidad, pudiera acreditarse por la parte de tal modo.
11 Quizá sin una distinción precisa entre conocimiento privado del juez, se opone a la existencia de esta notoriedad MATHEUS LÓPEZ, C. A., “Reflexiones en Torno a la Función y Objeto de la Prueba”, en Revista de Derecho (Valdivia), julio 2003, Vol. 14, citado 20 agosto 2008, págs. 175-86.
12 MARTÍN OSTOS, J., “Capítulo V. De la Prueba: Disposiciones Generales”, en Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, II, Lex Nova, Valladolid, 2000, pág. 1758.
13 GARCIMARTÍN MONTERO, R., “Capítulo V. De la Prueba: Disposiciones Generales”, cit., pág. 1004.
14 MONTERO AROCA, J., et al., Derecho Jurisdiccional,II, Proceso Civil, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, pág. 258. Para DE LA OLIVA SANTOS, A., et al., Derecho Procesal Civil. El Proceso de Declaración, EURA, Madrid, 2004, págs. 321-2, la admisión de los hechos no vincula al tribunal.
15 ARAGONESES MARTÍNEZ, S., “Objeto de Prueba”, en ARAGONESES MARTÍNEZ, S., et al., Cien Cuestiones Controvertidas Sobre la Prueba en el Proceso Civil, cit., pág. 19.
16 MONTERO AROCA, J., Derecho Jurisdiccional,II, Proceso Civil, cit., pág. 257.
17 FERNÁNDEZ URZAINQUI, F. J., “De la Prueba: Disposiciones Generales”, cit., págs. 1291-376. Para MONTERO AROCA, J., Derecho Jurisdiccional,II, Proceso Civil, cit., pág. 259, el término «podrá» del art. 281.2 LEC ha de entenderse como «un mandato para dentro de lo razonable».
18 MONTERO AROCA, J., La Prueba en el Proceso Civil, cit., pág. 90.
19 Cfr. ORTELLS RAMOS, M., et al., Derecho Procesal Civil, cit., pág. 372.
20 Por ejemplo, ASENCIO MELLADO, J. M.ª, “La Prueba”, en Proceso Civil Práctico, IV, La Ley, Madrid, 2001, págs. I-133 y 134.
21 PICÓ I JUNOY, J., “La Prueba Ilícita y su Control Judicial en el Proceso Civil”, en Aspectos Prácticos de la Prueba Civil, Bosch Editor, Barcelona, 2006, pág. 39.
22 ABEL LLUCH, X., Iniciativa Probatoria de Oficio en el Proceso Civil, Bosch, Barcelona, 2005, pág. 359.
23 En similares términos GARCIMARTÍN MONTERO, R., “Capítulo V. de la Prueba: Disposiciones Generales”, cit., pág. 1026.
24 Entre otros, DE LA OLIVA SANTOS, A., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cit., pág. 524.
25 ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal Civil, cit., pág. 360.
26 FERNÁNDEZ URZAINQUI, F. J., “De la Prueba: Disposiciones Generales”, cit., págs. 1340. GARCIMARTÍN MONTERO, R., “Capítulo V. De la Prueba: Disposiciones Generales”, cit., págs. 1026-7. Por su parte, DE LA OLIVA SANTOS, A., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cit., pág. 524 matiza que si la ilicitud se revela tras el juicio o vista no podrá ser denunciada en la primera instancia «si el plazo para dictar sentencia ha comenzado, salvo... que se hubiese quedado en suspenso por acordarse, con arreglo a los arts. 435 y ss., unas diligencias finales». Contrariamente MONTERO AROCA, J., Derecho Jurisdiccional,II, Proceso Civil, cit., pág. 272 considera que, no obstante los problemas prácticos que plantea, el juzgador podrá cuestionarse la licitud de oficio y en el momento de dictar sentencia.
27 No comparto la opinión de GARCIMARTÍN MONTERO, R., “Capítulo V. De la Prueba: Disposiciones Generales”, cit., pág. 1028-9, cuando sobre este punto opina que, según “la Literalidad de la Ley”, el litigante que ve cómo no se admite una prueba por él propuesta por considerarse ilícita carece de medios de impugnación. Conclusión fruto de una interpretación literalista.
28 MONTERO AROCA, J., La Prueba en el Proceso Civil, cit., págs. 465-98.
30 Por ejemplo, la SAP Islas Baleares, Secc. 3.ª, 3 de mayo de 2005, Ponente: Guillermo Rosselló Llaneras, aludiendo a lo que denomina como «la doctrina científica más autorizada y la denominada jurisprudencia menor».
31 En relación con la falta de aportación del dictamen, entre otros ejemplos, la SAP La Rioja, Secc. 1.ª, 31 de enero de 2005, Ponente: Sra. Araujo García, recoge igualmente la jurisprudencia sobre el tema.
32 Por ejemplo, si para intentar acreditar un hecho determinado se ha propuesto y admitido la prueba de tres testigos, el juez no sabe, ni puede saber, qué es lo que declararán en su momento tales testigos. Siendo así, en modo alguno cabe entender que el pronóstico del juzgador lo sea por el futuro e hipotético resultado de la prueba testifical.
33 Expresión que, en relación con las diligencias para mejor proveer, utiliza MONTERO AROCA, J., La Prueba en el Proceso Civil, cit., pág. 503.
34 Ponente: Sr. Torres Fernández de Sevilla. Lo que no cabe compartir con esta resolución son las consideraciones que mantiene en el fundamento de derecho noveno, cuando sostiene diversas posibilidades en atención a si la parte comparece con abogado o no, puesto que el art. 429.1.II LEC solamente es aplicable al juicio ordinario y, por tanto, es preceptiva la asistencia de abogado.
35 En ese sentido, la SAP Alicante, Secc. 6.ª, 7 de enero de 2008, Ponente: Sr. Rives Seva.
36 Véase ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal Civil, cit., págs. 1081 y ss.
37 Precepto que, en opinión de MONTERO AROCA, J., La Prueba en el Proceso Civil, cit., págs. 533 y 534, podría ser inconstitucional porque no se determina un criterio objetivo para declarar actuaciones secretas y las escritas reservadas, máxime cuando se autoriza que se adopte mediante providencia, sin necesidad de motivación.
38 MONTERO AROCA, J., La Prueba en el Proceso Civil, cit., págs. 528-9 y 537-7.
39 STS, Sala 2.ª, 6 de marzo de 2001, Ponente: Sr. Saavedra Ruiz.
40 Otra cosa es que, en el caso concreto, la falta o el defecto de grabación excepcionalmente no sea apta para producir indefensión.
41 Afirma MAGRO SERVET, V., et al, artículos 146 a 147. “Los Actos Procesales (I)”, en Proceso Civil Práctico V, LA LEY, Madrid, 2001, pág. II-139, desde el punto de vista del recurso de apelación, que existe quizá una relación directa entre la aplicación del principio de inmediación y la observación de la grabación, de modo que hay constancia de la presencia judicial. Comparto esta consideración de VICENTE MAGRO y añadiría que también es garantía de la oralidad y hasta de la propia existencia material de la vista regularmente realizada.
42 No comparto, por tanto, la valoración de que la función del secretario judicial queda actualmente «anquilosada» e inútil como opina GUILLÉN SORIA, J. M., et al., “El Papel de los Secretarios Judiciales en la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, en Consideraciones Prácticas sobre Derecho, Justicia y “Ley de Enjuiciamiento Civil”, CIDP, Valencia, 2004, págs. 26-7, quien añade que su papel queda «deslucido, empequeñecido, como el de suyo donde su intervención no hace ninguna falta real». Y en el mismo sentido, IVARS RUIZ, J., “Celebración de las Vistas”, en Abogado y Procurador en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Cizur Menor, 2003, pág. 164.
43 ALANDETE GORDÓ, F., et al., “Nueva Ley, Nueva Abogacía”, en Consideraciones Prácticas sobre Derecho, Justicia y Ley de Enjuiciamiento Civil, CIDP, Valencia, 2004, pág. 36.
44 Decretan nulidades, entre otras, la SAP Valencia, Secc. 9.ª, 2 de octubre de 2002.
45 Así el Acuerdo de la Audiencia Provincial de Madrid, de 25 de mayo de 2007.
46 JUAN SÁNCHEZ, R., et al., “Uso de Lengua Oficial”, en Abogado y Procurador en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Cizur Menor, 2003, págs. 207-8.
47 Opinión contraria, con base en razones de eficacia, BANACLOCHE PALAU, J., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Civitas, Madrid, 2001, pág. 303.
48 DE LA OLIVA SANTOS, A., et al., Derecho Procesal. Introducción, EURA, Madrid, 2004, pág. 336.
49 Entre otros, ASENCIO MELLADO, J. M., “La Prueba”, en Proceso Civil Práctico IV, cit., págs. 1-684.
50 Por ejemplo, SAP Bizkaia, Secc. 3.ª, 2 de enero de 2003, Ponente: Sra. Gutiérrez Gegúndez. No obstante, la SAP Salamanca, Secc. 1.ª, 10 de mayo de 2006, Ponente: Sr. González Clavijo, considera la inoportunidad de solicitar la prueba pericial en la vista puesto que debería haberla presentado con cinco días de antelación, máxime cuando el acreedor conocía los motivos de oposición con carácter previo. Así y todo, olvida (o desconoce) esta sentencia que el acreedor es demandado de oposición en un monitorio y el momento de contestación a la oposición es el de la vista.
51 Como señala la SAP Ciudad Real, Secc. 2.ª, 7 de marzo de 2006, Ponente: Sr. Escribano Cobo, «partiendo del incontrovertible hecho de que la contestación a la demanda en el juicio verbal se opera precisamente en el acto de la vista regulada en el artículo 443 LEC, evidente resulta que no se cumple el presupuesto estatuido en el artículo 337/1 LEC, pues le era dable al demandado presentar en dicha vista al contestar la demanda la prueba pericial que entendiera conveniente en defensa de sus derechos, siendo de resaltar que la expresión "... o antes de la vista en el verbal" hace referencia exclusivamente al informe pericial que pudiera pretender presentar el actor con posterioridad a la presentación del escrito de demanda sucinta, pero no a la posición del demandado respecto del cual ninguna carga procesal le obliga a la presentación del informe con anterioridad a la contestación a la demanda en el acto de la vista».
52 Argumenta ASENCIO MELLADO, J. M., La Prueba, cit., págs. 1-684 y 1-709, que es así que es así por razones como que al no haber contestación escrita, deberán acudir al acto de juicio con las pruebas de que dispongan; porque no está prevista ni podrá ampliar el objeto del dictamen ya que sus posiciones no estarían definidas; quedaría en indefensión el actor que no podría reaccionar frente a una contestación o producida y quizá necesitada de prueba pericial; porque no supone restricción de su derecho a la prueba, sino sólo a un tipo de procedimiento probatorio que en modo alguno le prohíbe o restringe su derecho. Por el contrario, según indica, «es evidente que el actor podrá solicitar la prueba pericial judicial en su demanda, actuándose entonces conforme a lo establecido en el artículo 339.2 LEC».
53 Aunque no contamos con abundante material publicado sobre la materia, parece que la jurisprudencia opta por no excluir su admisión en el juicio verbal ordinario. Así parece que lo entiende la SAP Salamanca, Secc. 1.ª, 15 de junio de 2004.
54 ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal Civil, cit., pág. 424.
55 Véanse algunos ejemplos en cada una de estas corrientes jurisprudenciales en CUCARELLA GALIANA, L. A., “El Trámite de Conclusiones en el Juicio Verbal (II)”, en Oralidad y Escritura en un Proceso Civil Eficiente II, Comunicaciones, Universitat de València, Valencia, 2008, págs. 351-5.
56 Buen ejemplo es el Acuerdo 10/2004 AP Madrid, 23 de septiembre de 2004.
57 Así, por ejemplo, la SAP Granada, Secc. 4.ª, 4 de julio de 2006, Ponente: Sr. Lazuen Alcón.
58 Véase una referencia doctrinal exhaustiva en CUCARELLA GALIANA, L. A., El Trámite de Conclusiones en el Juicio Verbal (II), cit., págs. 355-8.
59 ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal Civil, cit., pág. 425, porque, en su opinión, en el juicio verbal “La Actividad Probatoria en la Vista es Inmediatamente Seguida por la Sentencia (art. 447 LEC)”.
60 Por ejemplo, DE LA OLIVA SANTOS, A., et al., Derecho Procesal Civil. El Proceso de Declaración, cit., pág. 433.
61 Entre otros muchos, GARNICA MARTÍN, J. F., “El Juicio Verbal en la Nueva ley de Enjuiciamiento Civil: Principales Problemas que Plantea”, en Tribunales de Justicia, 2001, 3, pág. 33.
62 CUCARELLA GALIANA, L. A., El Trámite de Conclusiones en el Juicio Verbal (II), cit. Mantiene también este autor que no es óbice a esto el hecho de que el art. 195.II Ley 22/2003, 8 julio, Concursal, cuando remite a la regulación del juicio verbal, contemple expresamente que «tras la práctica de la prueba se otorgará a las partes un trámite de conclusiones». Y no lo es porque, en su opinión, este precepto no merece la consideración de excepción expresa que sería exigible para la exclusión del art. 185.4 LEC. Por mi parte, comparto esta misma tesis, máxime cuando la mención expresa del art. 195.II LC sencillamente pueda ser entendida como una mejora en claridad respecto al art. 477 LEC, necesaria ante la jurisprudencia que en ocasiones no permite las conclusiones en el juicio verbal.
63 ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal Civil, cit., pág. 361.
|
|